Dani se ha empeñado hoy. Justo en este puente que atraviesa el calendario antes de sus vacaciones de Navidad y en el que yo me las prometía tan feliz, allí. Segura, en la caja que me hacía de hogar el resto del año.
-¡Mamá! Pongamos el árbol!- gritaba Dani con una energía que yo envidiaba por lejana e inocente.
No es que lo mío fuera falta de voluntad. Más bien era cuestión de arrugas y de miedo: ¿Será ésta mi última Navidad? Era mi pregunta recurrente durante hacia un tiempo y la que a nadie confesaba.
Y es que el resto de habitantes de mi caja gozaban de una salud de hierro. El tambor fiel a su sonido; el soldadito de plomo seguía conservando incólume su pierna; las bolas, revoltosas ellas, discutían sobre cual iba a ser su posición y qué tipo de arco iris iban a crear esta vez entre las ramas; las partituras de villancicos apuraban a escribir sus últimas notas para colgarse de nuevo de la guitarra del pastorcito, en la rama más frondosa.
También estaban los últimos vecinos que habían llegado. Eran bastante más modernos y arriesgados: el corazón de fieltro llegó de la mano de la primera manualidad de Dani en la guardería, Más tarde aparecieron los envases de yogures disfrazados de Reyes Magos , las manzanas que se iluminaban, los chocolates que desaparecían misteriosamente, uno por cada día de Adviento.
También estaban aquellos que se quedaban allí, como recuerdo. Normalmente eran piñas que traía la abuela y a las que se les esperaba con ansiedad porque ella, además de recogerlas expresamente en el camino de su casa, venía provista de pinturas fluorescentes para colorearlas. Y ahora, cuando el camino se nos había quedado huérfano de abuela, todos necesitaban de sus hermanas, las piñas.
En mi mismo piso, puerta con puerta, vivían las guirnaldas y los espumillones. Un poco pretenciosos diría yo. Que presumían ser las más estilosas bufandas para nuestro árbol sin querer aceptar que allí, el abrigo provenían del territorio de la ilusión.
Aún recuerdo cuando el año pasado se nos constipó a todos el ánimo. Fue cuando sonó el teléfono. Justo cuando la mamá de Dani elegía su adorno preferido. Dudando a dos manos, se las arregló para descolgar con las figuritas aún balanceándolas entre ambas. Y entonces…entonces…el ángel perdió una de sus alas mientras en la otra nació una cicatriz. Y la bola de lágrima de cristal rompió contra el suelo en un llanto desesperado. Dani tuvo que arreglarse sólo con sólo un papá disfrazado y echar de menos al de verdad. Al que antes no era necesario verlo sólo cada quince días, ni repartir las vacaciones, también las de Navidad. Aunque “mamá”, aunque Dani no pudiera darse cuenta, siempre le reservaba un hueco aún cuando yo le hubiera tocado en suerte en esos días.
Yo también le fallé aquellas Navidades. Pero Dani quiso guardarlo todo: el ángel caído, la lágrima rota, a mí y también todas sus preguntas.
Pero este año, no. Se lo oí a Dani. “papá vendrá. A ver cómo termino de poner el árbol, mamá”, le oí decir desde mi caja. Y la mamá de Dani hizo todo lo necesario para que el teléfono no sonara otra vez.
Así que, cuando ya todo estaba dispuesto, el árbol se enraizó en el suelo del pasillo, los adornos desfilaron caja abajo y cada cual comenzó a tomar sus posiciones.
Cuando le tocó el turno a la estrella se hizo un silencio extraño. Ni un ring-ring, pero tampoco ningún timbre tocando a la puerta. .
Las campanas que colgaban en lo alto dejaron de repiquetear y una bruma gélida comenzó a invadir el pasillo. En las manos de la madre de Dani estaban el ángel y la lágrima de cristal rescatados del olvido y nadie quería pensar en que ahora volviesen a derramarse.
De repente el corazón de fieltro sufrió de una arritmia melancólica y comenzó a latir a ritmo acompasado del subir de las escaleras del padre tan esperado. Era una arritmia emocional. Pero sólo ellos lo sentían y nosotros sólo podíamos mirarlo sin comprender qué era lo que le sucedía.
Entonces llegó. El papá de verdad. Con una ángel de dos alas, con una lágrima de cristal sin verter, con un: ¡Bien, mi querido Dani… y ahora…encendamos todos juntos las luces!
Mi momento más temido había llegado. ¿Y si yo ya no funcionaba? ¿Y si yo ya había muerto? Nadie parecía entender mi nerviosismo y sin más, el enchufe se clavó en todas mis dudas.
Cerré los ojos y un calor conocido comenzó a rozar mi piel. ¡Aún podía! Y me atreví a hacerle caso a mis párpados, mirar.
Allí estaban todas sus sonrisas. La de Dani, la de sus padres, la de mis vecinos…intuí la mía propia. Y de tanta emoción creo que una lágrima resbaló por mi rostro de pequeña lámpara navideña y entonces...entonces…
- !Oh, cielos. Voy a fundirme!- pensé- mientras mi luz comenzó a parpadear gimiendo agotarse.
-¡Un momentito, que por aquí parece que no…”- decía el padre de Dani.
Desenchufó por un segundo mi miedo y con un “probemos ahora” yo brillé bajo toda la luz que mi llama me permitía.
Quizá haya sido mi última Navidad. No lo sé. Pero la estrella me ha dicho que se asegurará de que vuelvan a guardarme en su caja.

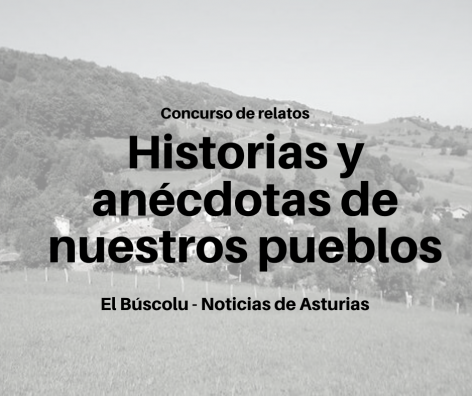
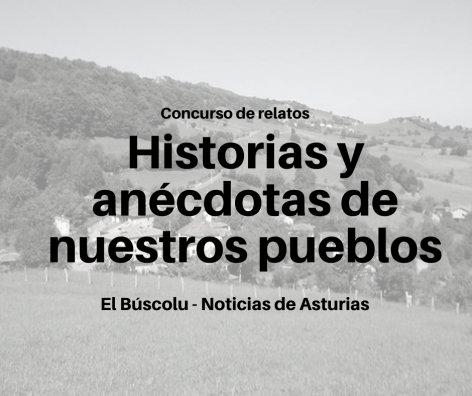








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado