A sus escasos siete años, Silvia era una de las niñas más pequeñas del barrio y conocía de memoria las calles que circundaban el edificio de departamentos donde vivía junto a sus hermanos y sus padres.
Algunas veces, después del colegio, se iba caminando por calle Santo Domingo hasta el lugar de trabajo de su padre, con la seguridad de que éste le compraría alguna bebida o un completo en la fuente de soda cercana.
Otras veces, se iba hasta la Plaza de Armas para comprar un cambucho de barquillos y se sentaba en uno de los escaños de la plaza a disfrutarlo, donde podía estar por largo tiempo observando el paso de la gente. Después, le gustaba correr detrás de las palomas para verlas alzar el vuelo hacia los altos edificios o hasta la cúpula de La Catedral.
Pero los días cercanos a la víspera de la Navidad, se tornaba melancólica. En esos días, autorizada por su madre, salía a recorrer las calles cercanas a su departamento, especialmente los paseos Ahumada y Huérfanos, vías que por esos días estaban iluminadas y engalanadas con adornos navideños, pesebres que evocaban el nacimiento de Jesús, donde junto a figuras de ángeles, estaban también las figuras de Santa Claus o el “Viejo Pascuero”, como le gustaba llamarlo.
Emocionada, y con el alma y mirada de niña, se acercaba tímidamente a los grandes escaparates de las tiendas para mirar los juguetes que éstas ofrecían, y para añorar, en su pequeño corazón, los deseos de tener ella también, alguno de esos juguetes, que como podía ver, estaban cerca, pero a la vez podía intuir, de algún modo, que también estaban lejanos.
En estas fechas sus paseos duraban más de lo habitual, pues los Villancicos Navideños eran una invitación incesante a fundirse de algún modo con ese halo misterioso que le embargaba el alma. Algo bueno, pues la hacía sentirse especial, amada y querida.
El día 24 de diciembre su padre salía más temprano de su trabajo, por eso había decidido no ir a buscarlo hasta allá y había preferido esperarlo en la plaza, donde después de esperar algunas horas, lo había divisado acercarse, con su figura inconfundible, caminando por la calle Monjitas. Llevaba consigo varias bolsas, llenas de paquetes envueltos en papel de regalo de diferentes colores, especialmente rojo y verde. Los colores de la Navidad, se le escuchaba murmurar.
Y, por algunos minutos, su alma de niña le aseguraba, sin duda alguna, que aquel hombre era el amado Santa Claus, el “Viejo Pascuero”.

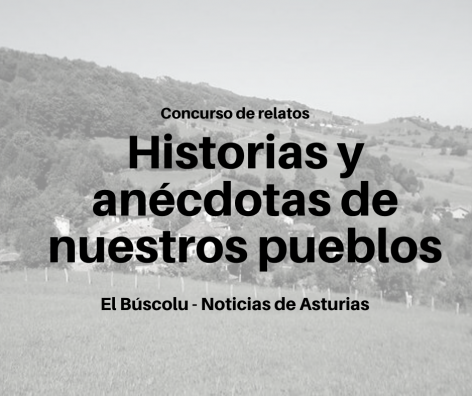
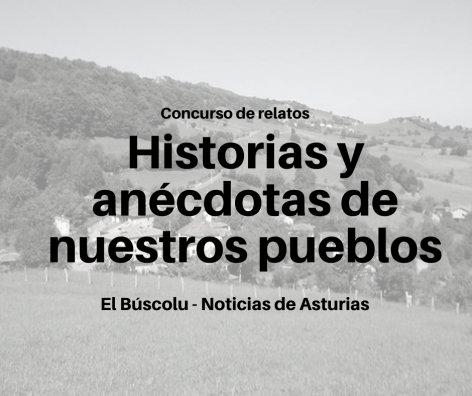








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado