
Os dejamos el relato ganador de la anterior edición del Concurso de Relatos Navideños "El Búscolu".
Soy cartero y Navidad no es mi mejor época laboral.
La gente, las familias, que no se han acordado unos de los otros en todo el año, de repente se escriben como locos y se envían cartas,felicitaciones, paquetes grandes y pequeños. El reparto se complica, porque no me cabe todo en la bolsa de bandolera y tengo que ir varias veces a la diminuta oficina que tengo en la trasera del ayuntamiento para volverla a llenar y seguir la ronda. Llego a casa agotado, con los pies hinchados y la espalda dolorida. También está parecida la recogida. El buzón del pueblo y el casillero de la oficina de Correos están atascados de sobres que llevan largas cartas a los hijos ausentes, unos pocos billetes para un nieto, dibujos de otro nieto a los abuelos, tarjetas ilustradas, participaciones de lotería, las mil y una formas en las que la ilusión, el cariño, la esperanza, el amor, cristalizan en un papel, un sobre y un sello.
Hay a quien no le gusta la Navidad, por el consumismo, los gastos exagerados, las comilonas. Y es verdad, parece que al final terminásemos siempre empachados, con las cuentas tiritando y a menudo, con alguna discusión con un cuñado en alguna de las cenas. Para mí, debería ser una época odiosa por ese cansancio que arrastro día tras día, y sin embargo, no la cambiaría por ninguna otra del año. Creo que lo que salva la Navidad son los niños. Así como suena. Ellos consiguen que la gente sonría, que los villancicos suenen a cierto, que un alcalde le haga una reverencia a un concejal de otro partido que se ha puesto una capa de terciopelo y armiño y se ha teñido la cara con betún. A veces pienso que solo por eso, les perdono muchas cosas a los políticos. Por ser capaces de salvaguardar la inocencia de los niños.
Me cruzo con los niños del pueblo cuando van para la escuela. Cuando reparto por esa zona, oigo la algarabía en el patio, de vez en cuando un balón salta despedido por encima de la tapia y se lo tengo que tirar de vuelta. No les veo la cara pero oigo un “¡gracias!” lleno de alegría. En esta época, los niños huelen que se acerca la Navidad, los ojos les brillan como las bombillas del árbol de la plaza y cada vez les veo más nerviosos, más excitados, más felices. Y si no tienes un corazón de piedra, te lo contagian también a ti. Conmigo, al menos, lo hacen cada año.
Tengo tres hijos, mejor dicho tenemos tres hijos. Mi mujer, Mary, se enfada si no lo digo así, aunque ese sentimiento posesivo con los hijos, es más de ellas, de las mujeres, que al fin y al cabo los han parido y amamantado. Así que tenemos tres hijos y los tres están en la universidad. Para un cartero que solo acabó la primaria, tener tres hijos universitarios parece un sueño. No he tenido mayor satisfacción en mi vida. Verlos estudiar, verlos superar asignatura tras asignatura, curso a curso, ver que serán más que sus padres y al mismo tiempo saber también que son buenos muchachos y no se avergüenzan de ser de pueblo, ni ser hijos de cartero, ni mucho menos de su madre o de mí. Para el bachillerato ya se fueron de casa, pero ahora, para la universidad, se han ido lejos, a la ciudad. Ahora volverán a casa por Navidad, como el turrón y la verdad es que ya lo estoy deseando. Y mi mujer, más. La casa está tan vacía sin ellos. Nosotros parece que nos deslizáramos en el pasillo como dos fantasmas y a pesar de la tele y la radio, todo es silencio. Mi mujer lo nota más, los añora más, los extraña más. Les digo que cuiden la empresa que nos da de comer a todos y que escriban cartas, pero ellos ya son más de teléfono móvil y correo electrónico. Mary y yo les seguimos escribiendo en papel, varios folios llenos de historias del pueblo y de buenos consejos. Sé que les gusta recibirlas aunque luego nunca encuentren el momento para escribirnos de vuelta y nos tranquilicen con una llamada el domingo por la noche, cuando ya podemos discutir sobre los resultados del fútbol y animarles sobre la nueva semana que pronto empieza.
Tres hijos fuera de casa cuestan mucho. El sueldo no me da. Dejé de fumar, no por salud, sino por ahorrarme el precio de las cajetillas. Mary me da la vuelta a las camisas y ya me he acostumbrado a que las lentejas no lleven chorizo ni jamón, a recuperar los zapatos de mi padre que guardó mi madre en un baúl, a mirar el precio de la fruta y la carne, no buscando lo mejor si no lo que está de oferta. No me importa, sé que son solo unos años y también sé porqué lo hago. No puedo imaginar una forma mejor de gastar el dinero. Tan solo querría poderles mandar algo más de dinero, que no estuvieran tan justos, que no se echen para atrás a la hora de invitar a una ronda a los compañeros.
También me gustaría, en estos días, poderles hacer un buen regalo, y no los pocos billetes que les voy a dar que además sé que se irán en fotocopias y para poder ir alguna vez al cine con alguna chavala.
En Navidad, los carteros tenemos algo especial que son las cartas a los Reyes Magos. Algunas llevan sobres especiales de colores, con dibujos de pajes y cajas de regalos. Otros son sobres normales con una letra temblorosa e insegura dirigida a Sus Majestades los Reyes Magos y una única palabra en la dirección: Oriente. Para un cartero, es algo emocionante, se te erizan los vellos cuando ves esa única palabra, esa dirección perfecta, ese lugar a dónde deben llegar todos los sueños de los niños: Oriente.
Las cartas dirigidas a los Reyes Magos tienen un protocolo especial. Correos las guarda en un contenedor, separadas del correo ordinario. Hay quien dice que luego las destruye, pero eso nadie lo sabe. Quizá quemarlas sea un sistema para que el humo lleve tantos deseos, tantas ilusiones, al cielo.
Quizá las guardan durante muchos años hasta que el tiempo las va deshaciendo como azucarillos. O quizá los jefes tienen un convenio con algún país del otro lado del Mediterráneo y se las envían para que sigan su camino hacia Oriente lejos de aquí, siguiendo las huellas de tres camellos en la arena del desierto.
Pero en un pueblo las normas siempre son más flexibles. Las cartas que vienen con remite las vuelvo a entregar en su domicilio original. Es un sistema para que, sobre todo con los niños mayores, si el padre no ha tenido la oportunidad de leer lo que el niño ha escrito, la carta vuelva a casa y los padres puedan ayudar a los Reyes Magos a elegir bien. En otros casos, sé que las madres las guardan en una caja, quizá con la foto de la primera ecografía o el primer diente de leche o unos patucos rosas de lana que son incapaces de regalar ni tirar.
Este año hice lo mismo, las cartas sin remite en una saca especial a la capital y las que tenían remite, volvieron sigilosamente a los buzones de la casa de dónde habían salido. Por la tarde, cuando estaba clasificando las cartas que la gente ha echado al correo en el pueblo para meterlas en las sacas y llevarlas al tren, recibí una visita. La conozco poco pero sé que llama Marta y es trabajadora social.
Está en un piso de acogida con cinco niños que han traído de la ciudad. Parece que allí las residencias y los pisos tutelados están saturados y aquí en el pueblo, en cambio, el ayuntamiento ofrecía un piso de forma gratuita, incluyendo agua, electricidad y calefacción. Es una forma de tener más vida en el pueblo y más niños en la escuela, que buena falta nos hacen. Marta me saludó y fue directa al grano:
- “Me he encontrado en el buzón estas cartas para los Reyes Magos.”
- “Sí, las que ponen remite, y estas tuyas lo tienen, las vuelvo a entregar en esa dirección. Es un regalo navideño, porque con solo un sello, hacen dos trayectos, el de ida y el de vuelta.”
- “Pero yo no recuerdo que las cartas a los Reyes volvieran nunca.” me replicó Marta con untono un poco duro.
- “Esto es un pueblo pequeño. Aquí sí lo hacen. Así los padres pueden saber lo que sus hijos están pidiendo o, en otros casos, pueden guardar un recuerdo de la inocencia, de una época que se pasa demasiado deprisa.”
- “Ya, pero qué hago yo con esto. Yo no soy ningún Rey Mago. El presupuesto que me dan es ajustadísimo y ya les he comprado regalos de Navidad: ropa y cuadernos, que es lo que más falta les hace.”
- “Yo tampoco soy ningún Rey Mago. Solo soy el cartero.”
- “Pues como eres el cartero, las cartas para ti.” Y diciendo esto, me las dejó encima del mostrador, se dio la vuelta y se fue. Yo las cogí y las ojeé, cinco tipos de letra, cinco sobres baratos, cinco mensajes dirigidos a los Reyes, a esa dirección, Oriente. Las fui pasando una y otra vez como si quemaran, como si esperase que de repente me surgiera una respuesta. Si esas cartas seguían el procedimiento y las enviaba a la ciudad, se habrían perdido, no sé si las destruirían pero nadie sabría qué ponían, desde luego nadie daría respuestas a esos sueños, a los anhelos de esos críos entre 9 y 11 años. Pensé que sería como el final de su niñez. Pedirían juguetes, lo que fuera y recibirían pantalones, calcetines y cuadernos.
Probablemente, ante su desengaño, Marta les explicaría sobre los Reyes Magos y sería, tan pronto, el fin de un sueño. Seguí pasando las cartas como si las barajara, deseando que el destino me concediera una mano más fácil. Sabía que es lo último que debe hacer un cartero. Solo en casos de necesidad extrema, cuando ningún otro camino es apropiado, un cartero puede abrir una carta y leer su contenido, buscando una solución para que el mensaje llegue a su destino. Éste era también un caso de necesidad y eso es lo que hice. Rompía normas, me arriesgaba a una sanción, pero es lo único que se me ocurrió. Me senté y abrí la primera carta.
La firmaba Miguel, de nueve años. Contaba que ahora vivía en un pueblo y que estaba contento. Que confiaba que los Reyes supieran encontrar su nueva dirección. Que intentaba comportarse bien, que ya tiraba de la cadena y apagaba las luces. Quería un coche como el de Fernando Alonso, pero pequeño, unos calcetines del Real Madrid y un balón de baloncesto. Un deportista, pensé.
La segunda era de una de las dos niñas. Eva. Pedía la guitarra de Hannah Montana, que no sé quién es y su CD. Pedía también que llevaran juguetes a los niños pobres.
La tercera era de la otra niña, Lucía. Decía que como eran magos ya sabían que se había portado bien, pero que no se había portado del todo bien, porque eso es muy difícil. Pedía una muñeca, con un montón de especificaciones sobre los accesorios, y una caja de acuarelas. Pensé si sabría ya pintar o si sería la primera vez que lo intentaba.
La cuarta era de Daniel y pedía una bicicleta, verde y con el asiento blanco. No pude por menos que recordar las bicicletas de mi vida. El regalo más bonito que he conocido, la mayor alegría que puede tener un muchacho. Para mí, con permiso de Mary, la mayor felicidad que he tenido en mi vida tenía dos ruedas y un timbre en el manillar.
La, última, ¿por qué tendría que ser la última? la firmaba Sebastián. Su tono era un poco seco. No justificaba su petición con buenos comportamientos o con mejoras en el estudio. Simplemente pedía. Realmente, exigía. Él quería unos padres y una casa, como las de los niños de la escuela. Punto. Nada más.
Se me hacía tarde y releía aquellas cartas. Cada vez me sentía más agobiado. Pensaba en mi economía y en todos los recortes que ya llevaba. Pensaba en qué más podría quitarme y no encontraba dónde. Me sentía fatal. Por primera vez en mi vida, me sentí pobre. ¿Tan poco tenía que no me llegaba para una guitarra de Hannah Montana o para una bicicleta? ¿Tanto trabajar como un perro desde los trece años y no tenía nada ahorrado en el banco? Mary siempre hablaba de intentar tener algo para las emergencias, pero ese salvavidas se lo habían llevado las matrículas de estos últimos años. Esa era mi emergencia de cada octubre. Lo daba vueltas y vueltas, pensando que era poco dinero y, sin embargo, no sabía de dónde sacarlo. Cansado, recogí la oficina, dejé las sacas preparadas y apagué la luz. Como los animales que siguen su camino al establo, anduve casi sin pensarlo el camino hacia el bar. Cada tarde, al terminar la jornada y haber clasificado la cartas para el reparto del día siguiente, siempre llevo sus cartas a Dioni, el dueño del bar y él me invita a un chato de vino. Lo comparto con él, al que conozco desde que éramos unos críos, mi amigo del alma desde los cinco años y charlamos un poco, de política, del pueblo, de la vida, qué más da.
Camino del bar, me encontré con la Mary, que salía de la tienda de ultramarinos. Siempre me ha gustado ese nombre antiguo –ultramarinos- como si siguiésemos trayendo azúcar de Cuba y café de Venezuela. Mary me sonrió y me dijo
- “¿Vas para el bar?” Asentí con la cabeza y le pasé las cartas sin decir palabra. El pueblo está bien iluminado, sobre todo ahora en Navidad y las leyó sin problema mientras andábamos. Poco antes de llegar al bar, me las devolvió sin decir palabra. Llegamos y Dioni nos saludó nada más abrir la puerta, desde la barra.
- “Hola, Jose. ¡Hombre, Mary!, qué raro verte por aquí. ¿Vienes a vigilar que no se pase de la
raya?”
- “A vigilarte a ti, querrás decir” contestó ella y los dos sonrieron.
El bar, como en muchos pueblos, es más que un bar. Es centro social, lugar de reunión, salón de tertulias, hasta oficina electoral cuando llega el caso. La tele hace ruido en una esquina y hay mesas donde por la mañana se toma un café un carajillo, a mediodía se puede comer y por la tarde se juega la partida. Hay una máquina de tabaco y un corcho donde se colocan los edictos del ayuntamiento, campañas de vacunación de las ovejas, plazos para el pago de los impuestos y cosas así. Dioni me puso el vaso de vino de siempre y una fanta para Mary. Ésta echó mano al monedero pero Dioni le paró en seco “Ni se te ocurra. Para una vez que vienes, déjame invitarte”
- “Pues sí que va a ir bien así el negocio”
- “No me sacas de pobre.”
- “Si estás forrado.” le dijo Mary con una sonrisa malvada.
- “Sí, no te pierdas ahí fuera el nuevo BMW que me acabo de comprar.”
El coche de Dioni, un R4 con más de 300.000 kilómetros, era famoso en el pueblo y la resistencia de su dueño a mandarlo para el desguace, tras una más que cumplida trayectoria, blanco de todas las bromas.
Me acercó el vino y se puso otro igual.
- “¿Qué te pasa?”, me dijo “Te veo muy serio. ¿Se ha muerto alguien?, ¿alguno de los renos de Papá Noel?”
No sé por qué, más allá que desde hace más de cuarenta años comparto todo con Dioni y él ha sido testigo y cómplice de mis alegrías y mis disgustos, pero le acerqué las cartas. Cuando nació cada uno de mis hijos, él dejó discretamente en casa una botella de su mejor vino, cuando murió mi padre, él estaba allí, como había estado todas las tardes de aquellos terribles cinco meses, hablando poco, discreto, tan solo haciéndole saber a mi padre que estaba acompañado y que yo también lo estaba. Dioni las leyó. Eran pocas líneas y se hacía con rapidez. Me miró serio y me preguntó
- “¿Y los Reyes Magos?”
- “No lo saben, o no tienen ya más regalos o quizá es que este pueblo les pilla un poco a desmano.”
Cogió las cartas y salió de la barra. Fue al corcho y cogiendo unas chinchetas, las clavó entre los horarios del practicante y un anuncio abriendo el plazo para las elecciones a la cámara agraria local. Al lado del corcho, estaban los últimos parroquianos. Cuatro jugaban al tute y alrededor de ellos, otros tres, los restos probablemente de otra partida, miraban ensimismados, haciendo comentarios solo al terminar cada jugada. Uno de los mirones, aburrido y curioso al ver aquellas hojas de cuaderno, se levantó. Las leyó de un vistazo y se volvió hacia mí
- “¿Quiénes son?”
- “Los niños del piso de acogida” le contesté.
Habían sido la novedad en el pueblo así que no hacía falta explicar más. Me di cuenta que solo había cuatro cartas en el corcho y cuando miré hacia Dioni, que volvía detrás de la barra, vi que tenía una doblada en el bolsillo de la camisa.
El mirón se sentó y se levantó el de al lado. Lo mismo las leyó y se me quedó mirando, pero no preguntó nada más. Quitó las chinchetas de una de ellas y con un cuidado exquisito, dobló la carta y se la metió dentro de la cartera. Le habré visto cien veces y era incapaz de recordar, en ese momento, su nombre.
Con una carcajada, uno de los de la partida golpeó fuerte con el puño y una carta en el tapete verde sobre la mesa de mármol. En un arrastre, le acababa de levantar a la pareja contraria con su as, el tres de oros. Habían ganado. Le dio una palmada en el hombro a su compañero, le gritó a Dioni “Mira a ver qué te deben estos pardillos y no te olvides nada, ni la propina” y se levantó a ver qué era eso que nos traíamos entre manos. Sin dudarlo, ni quitar las chinchetas, arrancó dos de las cartas y tendió una de ellas a su compañero de partida.
- “Tú también has ganado, así que hay que celebrarlo.” El otro leyó la carta y le dijo “¿Una bici? ¿A ver si te crees que soy rico como tú?”
- “Paco, no ofendas a Dios, que este año no te cabía el grano en el almacén.” Paco refunfuñó un poco, pero se guardó la carta. Seguro que pensaba en que más le valdría haber perdido la partida y en donde se podría conseguir una bici verde bien de precio.
Solo quedaba una carta y no necesitaba acercarme para saber cuál era. De repente, Mary dejó el vaso con la fanta en la barra y se acercó al corcho cogiendo la última carta.
- “Ésta es para mí.”
- “Mary, no podemos.”
- “¿Quién ha dicho que no?”
- “Yo”. Me reventaba comentar mis problemas delante de todos pero no me aguanté. “Podemos comer las lentejas sin chorizo pero no sin lentejas.”
- “Jose, podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Tenemos casa grande, un montón de camas vacías y todavía no se me ha olvidado coser ni limpiar, si nos hace falta. Un crío de ocho años no come tanto.”
- “Nueve”
- Se sonrió, me agarró del brazo y se acercó a mí “Ah, bueno, si tiene nueve entonces comerá mucho más.”
- “Mary, los chicos lo necesitan todo. Y no sé qué les parecerá.”
- “Jose, los chicos tienen todo lo que necesitan, ya nos encargamos de eso cada mes, y si pusieran alguna pega, es que no los conozco, no me parecerían hijos de su padre. Será nuestro regalo de Navidad para ellos. Y para nosotros.”
- “Para ti” le dije guiñándole el ojo.
- “Y para ti también, abuelo. Te vendrá bien tener que plantar cara otra vez a un mocoso. Eso te rejuvenecerá, que buena falta te hace.”
- “Si me descuido me pones otra vez a cambiar pañales.”
- “¡¿Otra vez?! Pero si no lo has hecho en tu vida. Si con la cara de asco que pusiste la primera vez ni te pedí que lo volvieras a intentar.”
La miré a los ojos y no dije nada. Hacía tiempo que no la recordaba tan guapa. Así que esta es la pequeña historia de un pueblo, un bar y unas cartas a los Reyes Magos que como todos los niños saben, siempre llegan a su destino.

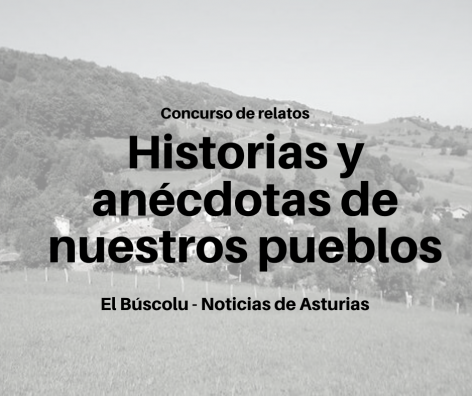
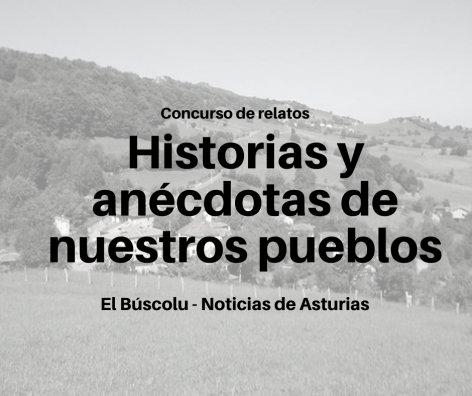








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado