Alberto Valls era un pescador de carácter afable y dicharachero que rondaba los sesenta. Tenía el pelo canoso y la cara surcada por un cúmulo de arrugas propias de la edad y por el hecho de transcurrir largas jornadas a la intemperie fruto de la ruda faena que desempeñaba.
El aire y la sal habían dejado cicatrices en su rostro, acentuando el paso del tiempo. Un día al notar unas repentinas molestias, acudió al médico de cabecera, quien lo derivó al especialista. El oncólogo confirmó las sospechas de su colega al diagnosticarle un mal irreversible. Padecía cáncer de pulmón con metástasis severa. Sentencia de muerte. Por si fuera poco, la intervención quirúrgica quedaba descartada debido a su peligrosidad. Dentro de la fatalidad y como consuelo, informó al atribulado paciente que la evolución de su enfermedad sería lenta pero inexorable.
Al salir de la clínica, Alberto se sentó en el banco de un parque a reflexionar. La vida se había mostrado generosa con él y ahora le pasaba factura. Un precio que quería pagar solo, sin la ayuda de nadie. No deseaba compartir su drama. Esconderlo era una forma de ahorrar congojas y de no sentirse atado por ningún deber u obligación a raíz de su desgracia. Pese a la trágica situación, tampoco le apetecía encerrarse en una torre de marfil y desentenderse del mundo. Afrontaría su destino con coraje. Seguiría el rumbo que le dictase su corazón, sorteando los escollos ni dejar que las olas lo detuvieran. No perdía la esperanza. Intuía que no saldría bien librado de semejante apuro, pero la experiencia le había enseñado a gozar del camino, aunque fuera cuesta arriba. Él estaba dispuesto a dar muestras de entereza, afrontando la adversidad de una forma ejemplar y digna de encomio.
Vanas ilusiones. El tumor maligno que le roía los pulmones se había extendido de forma irremisible. Tras meses de padecer en silencio un dolor agudo y devastador, decidió poner fin a su calvario. Su mente y corazón se habían puesto de mutuo acuerdo para adoptar aquella resolución. Ahora que llegaban las fiestas navideñas no quería ser una carga para su familia ni que su nieto, la joya de sus ojos, llegara a sentir lástima. Él lo quería con locura y no deseaba que su declive físico y mental pudiera afectarle. No se veía capaz de explicar el mal que padecía a una criatura tan inocente, ni podía tolerar que sufriera por su culpa. Asistir a su lenta agonía sería un golpe emocional demasiado cruel para un alma tan pura. Tenía que evitarle aquel doloroso trauma.
Al abrigo de las sombras, se zambulliría en el mar y abriría la boca para engullir un largo trago de agua salada. Notaría un intenso dolor en los pulmones, pero después dejaría de sufrir. Su tormento habría acabado para siempre. Desaparecería bajo las aguas para dormir el sueño eterno.
A mediados de diciembre, Alberto zarpó del puerto de San Carlos de la Rápita con su barca de seis metros de eslora y navegó hacia el centro de la bahía de los Alfaques, a la derecha de la desembocadura del Ebro. Al atardecer, antes de que cayera la noche, el mar reflejaba una fosforescencia dorada desde poniente, donde el sol se escondía entre las cimas de la sierra del Montsiá, mudo centinela de la bahía y eterna referencia para navegantes bohemios. Entonces redujo la velocidad y paró el motor, dejando que el bote se meciera a la deriva.
El cielo, que el alba había teñido de un azul límpido e infinito, se convertía ahora en un lóbrego escenario, pues con la llegada del crepúsculo parecía vestido de luto. La brisa que soplaba resultaba agradable y ayudaba a soportar el frío de la noche. El mar era una balsa de aceite. Permanecer a solas allí con las luces de posición apagadas constituía una temeridad, sin embargo eso carecía ya de importancia. Estaba harto. Su enfermedad no tenía cura. Pese a que su decisión era firme, se tomó su tiempo, mientras asimilaba la terrible batalla que debería afrontar en aguas profundas. Resignado, se abandonó a la nostalgia en tanto se fumaba un cigarrillo. El último. Sacó un paquete de tabaco y una caja de cerillas del bolsillo. Cogió un pitillo y lo encendió. Dio una calada y exhaló una bocanada de humo con deleite. Entonces se vio atacado por una tos que le provocó varios espasmos. En cuanto menguaron las molestias se quedó escrutando el horizonte con avidez, como el náufrago que busca un trozo de madera entre las olas.
Paseó la mirada por el firmamento buscando la Osa Mayor, también conocida por Estrella del Norte. De pronto en aquel cielo sin mácula apareció una estrella fugaz. Alberto se apresuró a cerrar los ojos y pedir un deseo como siempre había hecho. Una costumbre que conservaba a pesar de los años. Pero enseguida se sintió ridículo por creer en aquella fábula infantil. No obstante, se resistía a perder esa recóndita parte de niño que todos poseemos y que, en ocasiones, incluso invita a fantasear con quimeras maravillosas. Soñar con una hipotética curación no resolvía nada y aunque la ilusión era poderosa, la rechazó de plano para evitar más frustraciones. Mientras evocaba recuerdos del pasado, se fijó en las luces del pueblo que brillaban en lontananza junto al mar y las copas de los árboles que se mecían acunadas por la brisa. Abrumado por la tristeza, notó que las lágrimas surcaban sus mejillas. Atormentado, acabó por asumir que el cáncer había devorado sus energías en tanto la desazón le corroía las entrañas. Sentía un vacío imposible de llenar. Su existencia carecía de sentido. Era hora de recoger velas. Sabía que ya no volvería a abrazar a su nieto, a sentir la ternura de sus caricias. En el ambiente flotaba un silencio aciago y sobrecogedor. Como un funesto presagio de lo que estaba a punto de ocurrir. Pero Alberto era consciente de lo que le esperaba. Su viaje se acercaba al final.
Con las últimas luces del crepúsculo, vio de reojo un chapoteo entre las olas que le llamó la atención. En medio de una explosión de salpicaduras tres figuras femeninas nadaban hacia la barca. Se acercaban por detrás. Salieron del agua encaramándose por la escalerilla de popa y subieron a bordo con una sorprendente agilidad. Alberto dio un respingo que a punto estuvo de volcar la lancha. Observaba la escena atónito, pensando que era víctima de una alucinación. Eran tres mujeres de deslumbrante hermosura y un voluptuoso erotismo. Entre los rasgos que tenían en común destacaban los ojos de un azul casi cristalino que reflejaba la pureza de sus almas y las ensortijadas cabelleras que se habían secado como por ensalmo nada más surgir del agua. Las túnicas evanescentes que vestían, también misteriosamente secas, dado que no llevaban nada debajo, dejaban entrever cuerpos de ánfora en los que resaltaban los pechos turgentes, caderas sinuosas y unas piernas largas y esbeltas. Imágenes idílicas capaces de despertar una tumultuosa promiscuidad en el más templado de los mortales.
Alberto permaneció anonadado, pero sin quitar ojo de aquel trío de fantasmas de asombrosa lozanía que irradiaban una tenue bioluminiscencia. Parpadeó aturdido hasta convencerse de que lo que estaba viviendo no era un sueño, sino un acontecimiento real, concreto y palpable. Tragó saliva antes de indagar con aprensión:
-¿Quiénes sois?
-No tengas miedo, Alberto. Somos ninfas de mar llamadas nereidas –respondió una de abrumadora belleza-. Yo me llamo Anfitrita y mis hermanas Cimo y Eunice.
-Hemos venido a ayudarte –añadió la de tirabuzones oscuros-. Yo soy Cimo.
-Y somos tu salvación –alegó la tercera-. Mi nombre es Eunice.
-¿Ninfas de mar? –replicó Alberto frunciendo las cejas y una mirada cargada de perplejidad-. Eso es ridículo. No creo en mitos ni leyendas.
-La vida nos reserva sorpresas que van más allá de todo cuanto podamos llegar a imaginar –dijo Eunice, de rasgos delicados, con una sonrisa que revelaba una hilera de dientes blancos como perlas.
-Creía que las sirenas tan solo eran producto de la imaginación de los marineros de la antigüedad.
-¡Pues, ya lo ves, somos de carne y hueso! –exclamó Anfitrita con una simpatía mezcla de ingenuidad y de picardía que desarmaba por completo-. De todas formas, a diferencia de las sirenas, con cola de pez en lugar de piernas, las nereidas conservamos el aspecto humano. Una prueba irrefutable de nuestra existencia.
Alberto se percató que necesitaba hablar para aliviar su espíritu de tribulaciones y sinsabores. Pensó que un poco de conversación le sentaría bien ante el amargo trance que le aguardaba.
-En la época helenística –prosiguió Anfitrita-, los artistas solían pintarnos así, bailando, cantando y jugando con las olas. Además, los antiguos griegos también nos dedicaban ofrendas en altares situados a orillas del mar con objeto de asegurarse una navegación tranquila.
-Nuestra historia ha llegado hasta hoy a través de numerosos mitos transmitidos de generación en generación a lo largo de los siglos, sazonados con una buena dosis de misterio y encanto –adujo la exótica Eunice-. Es sabido que un hecho curioso o extraño, al cabo del tiempo, se transforma en leyenda.
Según la mitología clásica las nereidas eran las hijas de la oceánide Dóride y de Nereo, el dios del mar. Divinidades menores cuyo cometido era velar por los marineros. Aparecían en grupo o en parejas a fin de controlar las aguas del mar, sobre todo las tormentas, puesto que sin su celo protector, sus efectos en la costa serían devastadores. Según la tradición helena, estas ninfas vestidas con túnicas etéreas, siempre igual de jóvenes y bonitas pese al paso del tiempo, vivían en una cueva en las profundidades del mar, desde donde acudían resueltas a apaciguar tempestades y auxiliar a los marineros que estuvieran en peligro de ahogarse.
-Siempre estamos al acecho de cualquier eventualidad fortuita que se produzca en el mar como los naufragios o un accidente que pueda sufrir una embarcación –agregó Cimo-, aprovechando dicha contingencia para socorrer a los desventurados marinos de talante afable que se hallen en dificultades.
-La gente no necesita saber la verdad –declaró Eunice-. Para nosotras es mejor seguir en el anonimato. Un buen misterio comporta menos problemas.
-Es preferible que todo el mundo se dedique a especular sin sacar conclusiones ni empeñarse en indagar en exceso sobre nuestra condición –terció Anfitrita-. Se trata de una leyenda cuya difusión nos conviene para mantener en secreto nuestra existencia.
-La mente humana es demasiado primitiva para entender conceptos tan sutiles, casi sobrenaturales –añadió Cimo-. Están cautivas dentro de un cuerpo limitado, sin llegar a entender la verdad absoluta. Aunque podéis describir lo que veis, existen ciertos acontecimientos místicos que escapan a vuestra lógica.
-Todo esto es muy extraño –manifestó el atribulado Alberto en actitud pensativa y la desazón pintada en el rostro-. Os agradecería una explicación razonada.
-Este asunto no tiene una lógica racional –repuso Cimo con vehemencia.
-Es un poco complicado de exponer –alegó Anfitrita con voz melosa.
-¡Pues, inténtalo! –exigió Alberto sin remilgos.
El sol se había escondido hacía rato y su lugar en el firmamento lo ocupaba una luna llena que refulgía sobre el mar en una alargada franja ambarina.
-¡Ojalá pudieras creernos! –exclamó Eunice con zalamería.
-¿Tienes nociones de biología molecular, en concreto sobre genética? –inquirió la dulce Anfitrita.
-En absoluto –negó el hombre moviendo la cabeza-. Soy un simple pescador.
-De acuerdo. Procuraré explicártelo de una forma sencilla. Nuestros organismos fabrican una enzima llamada telomerasa que permite alargar los telómeros, gracias a los cuales las células pueden seguir dividiéndose indefinidamente.
El gran impedimento de la longevidad reside en el límite de Hayflick, el número máximo de veces que una célula puede dividirse antes de envejecer, lo que los expertos en genética denominan entrar en senescencia. Los telómeros, dotados de la propiedad de adherirse a la envoltura nuclear, protegen los extremos de los cromosomas y evitan que se enreden unos con otros. El problema radica en que cada vez que una célula y sus cromosomas se rompen en dos, se acortan. Llega un momento en que son tan pequeños que la célula ya no puede seguir fragmentándose. Hasta ahora los experimentos de los laboratorios llevados a cabo con la telomerasa han fracasado, alcanzando solamente una reproducción celular incontrolada, es decir, provocando células cancerígenas.
-¿Queréis engatusarme? –objetó el lobo de mar sin apenas dar crédito ni a lo que escuchaba y ni a lo que contemplaban sus ojos.
-No seas majadero y escúchame con atención –insistió Anfitrita, cuya locuacidad denotaba un vivo ingenio.
-Pamplinas. Esto debe ser una broma –repuso Alberto sin demasiada convicción.
-No te esfuerces, hermana –advirtió Cimo decepcionada por tanta desconfianza.
-Nuestro cuerpo se regenera continuamente, sin envejecer –refirió Anfitrita con un mohín sugerente y excitante a la par-. Y lo curioso del caso es que también se regeneran otras células que normalmente no lo hacen como las neuronas o las células cardíacas. De hecho, se trata de una anomalía genética o de un don de la naturaleza que nos hace ser considerablemente longevas.
-¿Quieres decir que sois inmortales? –farfulló el hombre fascinado.
-Puedes llamarlo así. Nuestra singularidad es permanecer eternamente jóvenes.
-La eterna juventud. El sueño más codiciado de la humanidad –expresó él con un silbido de admiración.
-Pese a pertenecer a un linaje diferente –aseveró Anfitrita con una sonrisa en los labios-, somos una especie de primas lejanas.
Alberto meditó un momento antes de iniciar su perorata:
-Dicen que una persona, tras llevar una vida virtuosa y plena de sacrificios, llega al cielo donde es recibido por un coro de ángeles que le acompañan ante la presencia de Dios para escuchar el saludo de bienvenida y recibir su bendición. Pensaba que erais las encargadas de conducirme junto a Él.
-La frontera entre lo natural y lo sobrenatural es más sutil de lo que parece –dijo Eunice con ironía.
Abrumado por los acontecimientos, Alberto sacó otro cigarrillo.
-Pero la estupidez humana no tiene límites –le recriminó Cimo.
-¿Lo dices por mí?
-Te empeñas en seguir fumando, cuando es un vicio que casi te ha arrebatado la vida.
-Antes, cuando aún era joven, se podía fumar tranquilo. En cambio ahora todo son normas –dijo él-. Sufrimos una persecución constante. Los medios de comunicación te hacen sentir como si fueras un delincuente.
-Simplemente es cuestión de educación –añadió Eunice-. Si molesta a la mayoría de personas, es mejor no hacerlo.
-Soy un fumador empedernido y aunque he intentado dejarlo en alguna ocasión, no he podido.
-Tal vez sea porque carezcas de suficiente fuerza de voluntad –agregó Cimo.
El pescador dio una última calada al cigarrillo, del que apenas había consumido un tercio antes de lanzar la colilla al mar. Su mente trabajaba a destajo intentando dar sentido a esa serie de acontecimientos. Al notar el aumento de adrenalina en sus venas y que una extraña emoción le embargaba, dijo:
-Tengo la impresión que este encuentro no tiene nada de casual.
-Quizá sería mejor decir que tiene mucho de providencial –aseguró Eunice.
Reflexionó brevemente sobre lo que estaba pasando. Sabía distinguir entre la ficción y la realidad. Recordó cómo Ulises, el protagonista de la Odisea, fue víctima del canto de las sirenas, pero consiguió resistir la seducción de su hechizo. Sin embargo, aquello era un sueño del que no quería despertar.
-¿Por qué habéis dicho antes que erais mi salvación?
-Porque tenemos el don de poder alterar tu destino –afirmó Anfitrita.
En su corazón repicaban campanas de gozo, como si hubiera estado predestinado a encontrarse con aquellos seres fantásticos y pintorescos. Con creciente ansiedad, pero sin el ánimo de romper el encanto, alegó:
-Lo siento, me he perdido. No capto vuestros propósitos.
-En la historia de San Carlos de la Rápita existen infinidad de casos de ternura y superación de gente anónima como tú que, sin ser héroes de renombre, con el tiempo han forjado el magnífico pueblo del que gozáis en la actualidad –razonó Anfitrita-. Así que te mereces este regalo. Cógelo. Es un talismán fabricado con oricalco.
-El mítico material con el que estaban construidos los templos de la legendaria Atlántida –explicó Eunice.
-Una aleación de oro, bronce y zinc que encierra propiedades asombrosas –dijo Cimo.
-¿Incluso capaz de sanar enfermedades incurables y poder recobrar la salud?
-Desde luego. Llévalo siempre puesto. Te protegerá y te dará suerte –le exhortó Anfitrita-. Podrás comprobarlo muy pronto.
De repente, Alberto captó un extraño hormigueo y notó un alivio inmediato a sus molestias, seguido de una mágica vitalidad, como si hubiera sido objeto de un poderoso sortilegio.
-Así pues... ¿no moriré?
-Claro que sí... pero no ahora –le indicó Eunice de buen humor-. Al fin y al cabo, todos los hombres acaban por morir algún día.
-La tuya será una recuperación milagrosa rodeada por un halo de misterio –adujo Cimo a modo de explicación.
-¿Por qué hacéis esto por mí?
-Digamos que los dioses se guían por sus propios designios –dijo Anfitrita.
-Entonces, debo considerarme un tipo con suerte –manifestó el pescador.
-En efecto. Además tenemos el deber de proteger a los hombres que aman al mar como tú –prosiguió Anfitrita-. Has sido bueno y respetuoso. Mereces otra oportunidad. Supongo que no es preciso que te advierta acerca de la conveniencia de no revelar nada y guardar silencio sobre la confidencialidad de este asunto… Será nuestro secreto. ¿De acuerdo?
-Naturalmente, pensarían que estoy chiflado.
-¿Sabes una cosa, Alberto? El crepúsculo era sagrado para los pueblos íberos de la antigüedad. La gente contemplaba con pesar como el sol desaparecía en el horizonte y tenía miedo que su fuego se apagara para siempre. Así que cuando llegaba el ocaso, rezaban pidiendo el regreso del sol... Ahora, debemos despedirnos, pero recuerda que la vida es efímera.
-Aunque a veces guarda sorpresas agradables –murmuró él.
-Tú lo has dicho. Procura gozarla... Si no sabes cuál es el rumbo que debes poner en el timón que conduce hacia tu destino, no desfallezcas. Déjate guiar por la brújula de la cordura y de los sentimientos sin rendirte nunca –le recomendó Anfitrita.
-Adiós, Alberto –corearon a la par sus dos hermanas.
Una tras otra las tres nereidas, cual espíritus celestiales de escultural perfección, se zambulleron, se alejaron un poco dándose impulso con las piernas y con un chapoteo se fundieron en el agua engullidas por el mar.
-Seáis quienes seáis, gracias –musitó Alberto con un gesto de la mano.
Entonces dirigió una última mirada a la bahía de los Alfaques, que parecía una inmensa mancha de tinta negra donde la luna rielaba y miríadas de estrellas titilaban con inusitado fulgor, como diamantes esparcidos sobre un paño de terciopelo oscuro. A su izquierda quedaba la franja arenosa del Trabucador, mientras hacia poniente, la línea difusa de la sierra del Montsiá se recortaba en el horizonte.
La brisa le acariciaba el rostro y sus pulmones se atiborraban del aire salobre de la noche mientras el corazón le latía con renovadas ansias de vivir. De pronto, el cáncer había desaparecido permitiendo que recobrara la salud. Para bien o para mal, había nacido de nuevo, como el ave Fénix resurgiendo de sus cenizas. Nunca se había sentido tan lleno de energía y optimismo. Lejos de ser un cuento de hadas, el talismán que lucía en el cuello era una prueba tangible y de irrefutable evidencia. Entonces Alberto notó que los ojos se le humedecían, henchido por la esperanza de disfrutar de la infancia de su nieto y pasar las Navidades más felices de su vida junto a su familia. Convencido que algunos sueños acaban convertidos en milagros que se hacen realidad, el viejo pescador se afanó en arrancar el motor de la barca y poner rumbo norte de regreso hacia el puerto de La Rápita, dispuesto a gozar del regalo ofrecido por las míticas nereidas.

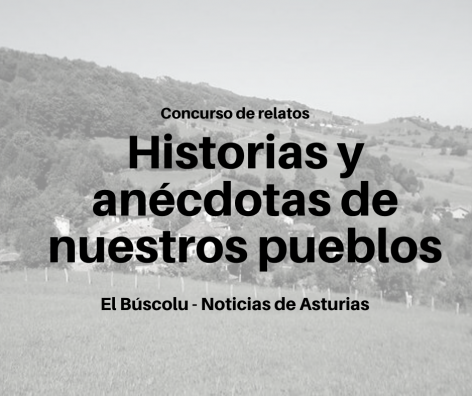
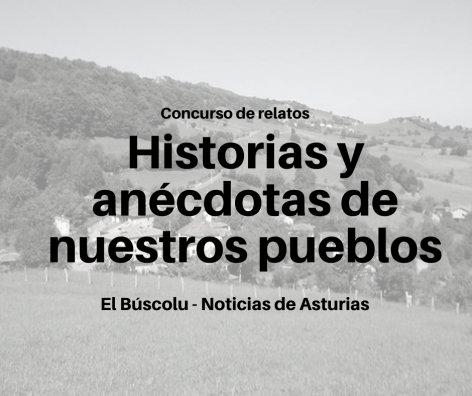








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado