Ella, Dulce, solamente había hecho que parir lechones y más lechones durante toda su existencia en aquella granja, y un montón de sufrir. Desgraciadamente, ninguno de ellos había sobrevivido.
Esta vez, la cerda volvía a estar preñada y solamente tenía una idea fija: Salvar su próxima cría.
He aquí, que cada año, cuando se acercaban las fiestas navideñas, la cerda debía soportar, el hecho de ver, como un buen día, los cerditos le desaparecían, sin más. Nunca nadie le había dado ninguna explicación. ¡Nunca! Y eso, para la lechona, era muy penoso.
En el día a día de la finca, Antón, el labriego, ayudaba a su mujer llevando el cubo, lleno de sobras de la comida del día anterior, al corral donde estaba la cerda. Después Teresa, se la daba, instándola a comer siempre.
— ¡Venga, come, come, debes parir unos bellos cerditos!
Ella, la escuchaba entristecida. Sabía de sobra, por qué su dueña insistía tanto para que comiera. Sin embargo, estaba allí, postrada y encerrada, en aquella pocilga, sin poder hacer nada y encima, con aquella barriga que la llegaba hasta el suelo, que le impedía moverse. Esperaría más adelante.
Pasó el tiempo, Dulce comió y engordó, para satisfacción de sus dueños.
—Antón, la cerda, cada día está más gorda y anda muy pesada, seguro que, esta vez, también parirá unos magníficos lechones –le decía, Teresa.
El labriego también estaba satisfecho con ella.
—Esta cerda siempre nos ha dado unos muy buenos cerditos –respondía, él.
Llegó el momento del parto, y parió, felizmente, una gran camada de lechones, a cada uno, más bello. Ella, los amamantaba amorosamente, al igual que había hecho con los demás. Sin embargo, sufría por lo que ignoraba, o mejor dicho, sufría por el destino desconocido de sus hijos.
Los cerditos crecieron gordos y sanos. Durante sus primeros meses de vida, Dulce, se olvidaba de todo, y disfrutaba de su compañía. Era feliz, cuando los veía jugando en el patio, a través de la corraliza, corriendo y saltando sin parar. Los miraba continuamente, sin perderlos de vista, y orgullosa, pensaba: que bonitos están.
Llegó el momento, en que, su intuición le decía sin cesar, que algo iba a pasar muy pronto, y entonces, supo que había llegado el momento de actuar. Tenía que evitar, lo que venía sucediendo y aguantando, sin quejarse, tantos años: El fatídico día, en el que, sin saberlo ella, se llevaban a sus hijos. Y, estaba, muy, pero, que muy nerviosa.
Los granjeros no entendían que le pasaba a la cerda. No paraba de gruñir, de moverse, de inquietarse. Pensaron que, quizás, pudiera estar enferma y llamaron al veterinario para que la diera una mirada.
Este, enseguida acudió a la granja. La examinó detenidamente, y sí, la encontró completamente angustiada. Les recetó unos ansiolíticos para tranquilizarla. Ellos eran reacios a darle medicamento, pero en este caso, no había otro remedio. Nunca la habían visto igual.
Cuando el veterinario hubo marchado de la finca, Dulce, se dio cuenta, que la granjera le ponía los comprimidos en la comida. Pero, ella fue más lista. Los sepultó bajo tierra, en un momento de distracción.
Dulce siempre había sido una cerda muy dócil y cariñosa, sin embargo, sus dueños no conocían su otra faceta. La de madre valiente, e, ignoraban que ella, jamás se rendiría, jamás. Les iba la vida a sus hijos, y haría lo que hiciera falta para protegerlos y salvarlos, probablemente, de una muerta segura. ¿Qué podía hacer, huir de allí? Sí. Pero, ¿cómo hacerlo?, pensaba y pensaba.
A sus otros hijos, no pudo salvarlos, pero, a estos, que no se pusiera nadie delante...
Fingiendo sobremanera inquietud, había conseguido su propósito. Que la dejaran salir al patio y estar en un pequeño cercado que había. Allí, se dedicó a observar, disimuladamente, los movimientos de los agricultores. A cada segundo; a cada minuto; a cada hora; a toda hora; cada día, sin que se le escapara ningún detalle.
Era muy importante no dejar nada suelto, atar todos los cabos, para que, hiciera lo que hiciera para escapar, todos ellos pudieran sobrevivir.
Cuando lo tuvo todo atado y bien atado, llegó la noche, en que, creyó que era la apropiada para la fuga y cogió a sus hijos, reventó a golpes de morro la puerta del establo, con esta fuerza que solo saca una madre por los suyos, y salieron corriendo de allí.
—Id en silencio, sin gañir. Si se dan cuenta, nos cogerán y nos meterán allí dentro otra vez, los apresaba.
Los cerditos obedecían. Apenas habían vivido, y no obstante, entendían que la vida les iba en ello.
Durante la huida, ella estuvo pendiente de sus retoños. En cada momento, los contaba, uno por uno, para que, estuvieran todos. No fuera, que alguno se hubiera distraído.
De vez en cuando, paraban para descansar. Descansaban un rato, y volvían de nuevo a andar camino. La cerda deseaba irse lo más lejos posible, tan rápido como pudieran. Por fin, se perdieron en la oscuridad de la noche.
A la mañana siguiente, los labriegos salieron al patio de la casa, para cumplir sus tareas diarias y se dirigieron al corral como siempre. Ni rastro de la lechona, ni de sus lechones. Ningún rastro de los cerdos.
— ¡Válgame Dios, que habrá pasado aquí! –clamó, Teresa.
—La puerta está dañada, quién sea, ha arremetido un montón de veces contra ella –le aclaró, Antón.
Salvo que haya sido la cerda, pensó rápidamente Teresa. Enseguida, lo descartó. Imposible que hubiera sido ella...
Sí, ella, era una cerda; mas, Teresa en ese momento, subestimaba el amor de una madre.
Los aldeanos, una vez, rehechos del susto, cogieron el carro para ir a buscarlos, y con suerte, encontrarlos pronto y regresar a la granja.
Siguieron el rastro que habían dejado, y de repente, vieron a Dulce tumbada en el camino.
— ¡Mira, Antón, ahí está! –exclamó, ella, alterada.
—Acerquémonos y veamos qué le pasa –contestó, este.
Fueron hasta donde estaba la cerda, y vieron oprimidos, que estaba sin vida.
— ¿Qué le habrá pasado?, preguntó, Teresa.
— ¡Vete a saber! –contestó, Antón.
—Y, ¿los lechones?, no se ven por aquí.
— ¡Dónde quieres que estén, por ahí, sueltos, andarán!
—Y, ¿si los ha puesto a salvo, para que, no fueran sacrificados?
Teresa insistía que insistía.
—Y, ¿si lo ha hecho para que vivieran?
Sería algo jamás visto. Podría ser, ya que, ante todo era madre, pensaba Teresa.
—Vamos, no digas tonterías. Sigamos, tenemos que encontrar a los cerditos, al menos, que podamos encontrar alguno –contestó, Antón.
-¿No crees que primero sería mejor apartar la cerda del camino, Antón?, le preguntó, Teresa.
—De acuerdo –respondió. Y, continuó:
—La arrastremos hacia un lado, y al volver, la recogeremos. ¿Te parece bien?
Evidentemente, ella estuvo de acuerdo. Recorrieron un poco más de trayecto, pero, a medida que iban avanzando, iban perdiendo la esperanza. No se veía rastro de ellos. Nada de los cerditos. Se habían esfumado.
Antón, ya cansado, sugirió a su mujer:
—Volvamos, no creo que los encontremos.
—Sí. Si no los hemos encontrado ya, difícil será –respondió.
Dieron marcha atrás y continuaron camino hacía la finca. Cuando llegaron a la alzada donde estaba la cerda, pararon, la ataron al carro, y la remolcaron hasta la granja. Una vez allí, decidieron sepultarla, puesto que, la querían demasiado, como, para hacer cualquier otra cosa con ella, y volvieron a sus quehaceres diarios.
Mientras tanto, esperaron y esperaron. Esperaron por si los cerditos volvían. Pero, como ya se temían, los pequeños no aparecieron.
En la finca, siempre habían seguido la tradición familiar de asar cochinillos en esta época. Sin embargo, y muy a pesar suyo, este año, sería diferente, y sobre todo, muy triste.
Sin los lechones, deberían recurrir a la despensa, provista de todo para tiempos duros. Sacarían de allí, codos de cordero salados, les quitarían la sal, y los asarían del mismo modo, que los lechones. Así lo hicieron y lo dispusieron todo para el gran día.
La Navidad llegó, y con ella, la reunión familiar. Teresa, en la mesa, a media comida, se levantó. Había atado cabos con todo lo ocurrido, y tenía una necesidad de hablar de la cerda que la acuciaba.
— ¡Me entristezco tanto cuando la recuerdo! –exclamó. Y añadió:
—Solo pienso en ella, y lo que, le pudo haber pasado. Me da, que seguramente marchó para salvar a su familia, porque, otra cosa…
Teresa estaba muy afligida desde el día del suceso. Aun así, había entendido perfectamente, los motivos de la cerda. ¡Le era tan fácil ponerse en su lugar!
— ¡Vamos, madre, que solo era una lechona!, comentó, Andrés, uno de sus hijos.
—Sí, y, qué, ¿podía haberlo hecho, o no?, protestó, convencida.
Los asistentes a la comida escuchaban sin abrir boca.
— ¡Si no, decidme donde están los lechones, espabilados, decídmelo, si podéis!, gritó casi llorando.
Disgustada aún, añadió nuevamente:
— ¡Además, que yo sepa, seguro que también tenía sentimientos!
Callaron. Teresa había hecho pensar a los demás.
¿Qué había pasado con Dulce y los cerditos? Se preguntaban todos.
La respuesta no la conocerían nunca. Nunca sabrían que, Dulce, después de dejar a sus hijos en un lugar seguro, volvía de nuevo a la granja. Pero, estaba tan exhausta, que no pudo llegar. Se quedó en el camino.
Fue todo un enigma. Se habló durante mucho tiempo de aquella cerda, una gran madre, que dejó su vida, para salvar la de sus hijos.
Ella había dicho: NUNCA MÁS
Dulce deseaba volver a por sus hijos, sin embargo, no pudo hacerlo. Pasó el tiempo, y un día, los dueños de la granja, hallaron las grageas que había enterrado la cerda.
Entonces, Teresa se puso a llorar amargamente.
FIN

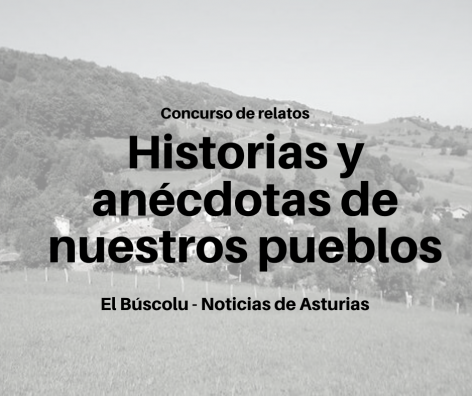
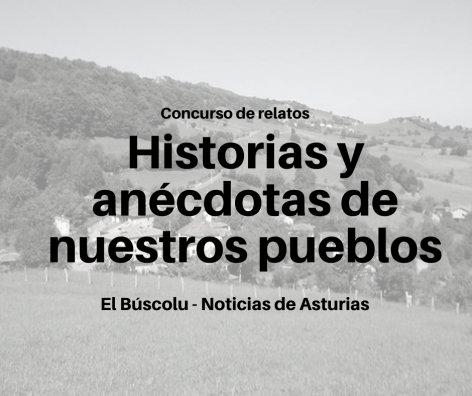








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado