Una vez más cae sobre mí el peso de la noche, una de las mil que llevo pasadas al raso. Voy vestido con capas de ropa y un gorro de lana, arrastro una raída bolsa de rafia con ruedas llena de cosas inútiles. Pero esta noche es especial porque es Nochebuena y esta ciudad, en la que vivo mi agonía, se viste de gala.
Me guarezco en un edificio en ruinas, en el mismo centro, donde se alzan también las construcciones más imponentes, y me cubro con los cartones que encuentro dando tumbos por ahí. Hace frío y ha llovido muchísimo, huele a podredumbre. A mí lado, otros como yo se esconden del agua y de la nada festiva que nos rodea.
Se oye una canción que viene de un bar de enfrente, un villancico que retumba por las aceras arrastrando un eco sonoro que es como la cola de un cometa. Mis compañeros de refugio responden con otro más antiguo y los del bar contestan con un nuevo cantar, y así dialogan varias veces, a pleno pulmón, en esta noche tremenda, entonando las palabras de esperanza de la Navidad.
A mí no me gusta cantar ni escuchar canciones desde que perdí a mi madre, de manera que me aparto y me meto debajo de un saledizo destartalado que da a la calle. Veo las luces navideñas titilando y deseo que la fiesta con sus cantares acabe cuanto antes.
Pasa la gente y me mira con curiosidad, cuchichean entre ellos. Una niña camina de la mano de su padre y se detiene.
–Mira, papá: ahí hay un señor tirado.
–No lo mires, hija. ¡Venga, llevamos prisa! –él tira de su bracito de juguete.
–Es peligroso, papi, no puede quedarse a dormir ahí.
El padre insiste en reanudar su camino, mas ella rehúsa continuar.
–Papá, que no puede estar ahí, ¡que se le va a caer el techo encima!
Apenas escucho lo que dicen, el tono de voz de la niña me evoca mi infancia y me refugio en mis cartones recordando a mi madre. Me viene a la mente una vieja canción francesa en la que un niño presidente pide tregua en las guerras para que pase en paz la «conferencia cumbre» de la Navidad: «Mi estado solo tiene un embajador llamado amor, el que tengo en mi corazón».
Pero no hay tregua para mi, ni tengo estado, ni embajador, ni soy de creer en patrañas.
Oigo un estruendo, me caen encima unos cascotes y me quedo atrapado. No puedo moverme pero, gracias al alcohol y al frío, no siento nada. Apenas me entero de lo que dicen, creo que discuten. Veo a mi lado unas botas de agua de color blanco, tan pequeñas como las de una muñeca, y escucho la voz del padre.
–¡Cuidado!, el techo puede desplomarse –aparta a la niña y yo dejo de ver las botas blancas.
–Papá, ¡está sangrando por el pelo!
Veo caer unas gotas rojas al lado del brik de vino, mi único consuelo en estos días tan duros.
La pequeña está, otra vez, a mi lado. Ella me habla, pero yo no puedo contestar.
–Ya viene la ambulancia, papá la está llamando.
Siento un nuevo estrépito y la niña cae sepultada por escombros. Oigo los gritos del padre pidiendo socorro y sus esfuerzos por liberarla. Ahora somos dos yaciendo en el suelo bajo esta noche infernal. Entre la polvareda, apenas distingo el cuerpo de la niña pero la escucho gemir de dolor.
Hago el mayor esfuerzo que he hecho en mi vida y me sale un hilo de voz.
–¡Aquí, aquí! –extiendo una mano y señalo al padre una viga que le oprime una pierna.
El hombre retira la madera y veo que ella se incorpora pero, al momento, cae desmayada en sus brazos.
–¡Ana!, ¡Ana! –grita su padre.
La emergencia ya está llegando, oigo las sirenas ulular a lo lejos. Mis compañeros mendigos salen del edificio y nos rodean, también otros viandantes curiosos que comentan entre sí lo que está pasando.
–Ana, hijita mía, ¡despierta!
Oigo al padre de Ana llorar y maldecir contra mí. Tiene toda la razón.
Llegan dos ambulancias y salen en tromba hacia la niña, escucho las palabras suero y torniquete. Cerca de mi vista, abandonadas, veo sus botas blancas.
–¡Papá!, ¿qué pasó?
–Nada, mi pequeña; una heridita de nada que se te va a curar.
–¿Y el señor que estaba sangrando, papá? –la niña parece recobrar el sentido.
–Ya van a atenderle, no te preocupes.
Veo como suben a Ana a una de las ambulancias; su padre entra con ella y desaparecen a toda marcha.
Quedan en tierra dos hombres y se ocupan de mí. Tienen que avisar a los bomberos porque no pueden liberarme, no siento nada de la cintura para abajo. Me sacan de entre los cascotes, me curan la herida de la cabeza y me instalan, con cuidado, en una camilla.
–Pero si eres tú, ¡el de siempre! ¿Por qué no estás en el albergue?
–No aguanto los sitios cerrados.
Mis padres ya han muerto y no tengo a nadie, por eso vago de un lado a otro, como una sombra huérfana.
Miran el brik tirado por el suelo.
–Ese maldito vino te está matando.
Yo cojo las botas de Ana y no me separo de ellas.
–¿Cómo está la niña? –pregunto.
–Bien. Tiene un corte en una pierna, pero nada más.
Desde mi ambulancia en tránsito miro las ventanas iluminadas y me figuro a niños con sus padres, tranquilos y alegres, disfrutando del calor de la Nochebuena en sus hogares. Ya habrán comido el pavo y pronto abrirán sus regalos. La ciudad resplandece en mil colores, yo lo miro todo como si no fuera de este planeta.
Llegamos al hospital y veo en la puerta al padre de Ana hablando por teléfono. Por si acaso, escondo las botas dentro de mi bolsa.
Voy por el pasillo de urgencias, en la camilla con ruedas, con mi costal a los pies, y oigo una voz conocida dentro de un box.
–Había un señor herido, ¿ya lo rescataron?
Ella sigue hablando y yo oigo sus palabras cada vez más lejanas.
Me hacen radiografías, me ponen varias medicinas en vena, y viene la trabajadora social; yo la conozco bien, es una chica joven que me entiende como si fuera tan vieja como yo, me dice que tendré que quedarme en el hospital.
Me llevan a una habitación y, antes de que me coloquen en la cama, pido que metan mi única pertenencia en el armario. Pasa el médico de guardia, su bata me rodea de un olor tan tierno como él; ya me trató más veces, ¡hace tanto que ando rodando por las calles!
–De esta vas a tardar en recuperarte –dijo, le veo cansado de noches sin dormir–, pero volverás a caminar.
–Había una niña en el derrumbe.
–¡Ah, sí! Está en el quirófano: intentan salvarle la pierna.
La herida no es leve, no; y todo por intentar auxiliar a un viejo loco como yo.
Las medicinas no me hacen efecto y me agito en la cama pensando en Ana, que une su mala suerte a la mía. Clamo por ella y me prometo a mi mismo que si conserva su pierna dejaré la calle y la bebida de una vez por todas.
Pasa la noche, la peor que recuerdo desde la muerte de mamá y viene el doctor a visitarme, me dice que Ana ya tiene su pierna a salvo. Estallo en un llanto tan fuerte que se vuelve carne viva el pedrusco que tenía en el pecho.
Entran a limpiar y después me traen un café con galletas, pero yo solo tengo ojos para mi taquilla donde está un tesoro que tengo que devolver a su dueña, el regalo de esperanza que me trajo un angelito calzado con botas blancas.
Diviso, desde mi ventana, las calles que ahora resplandecen bajo un sol tan poderoso que parece que no va a apagarse jamás, y recuerdo a mis compañeros mendigos vagando en medio del frío; quizá hoy la buena gente les dé un tazón de caldo con un trozo de amor.
Resuena en mis oídos el duelo de villancicos de ayer y musito la vieja canción del niño que pide tregua al dolor. Y la guerra se para.
Se dibuja en una cara una sonrisa olvidada; se disipa la indiferencia en las calles y plazas. Y el amor avanza.
La Navidad bate sus alas.

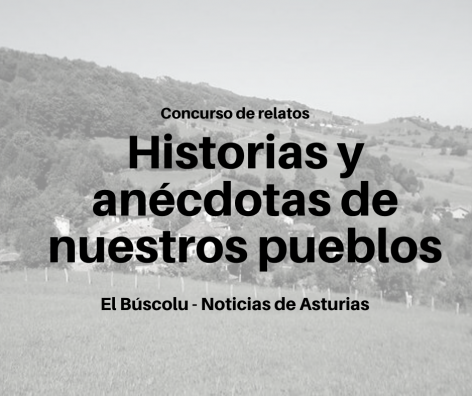
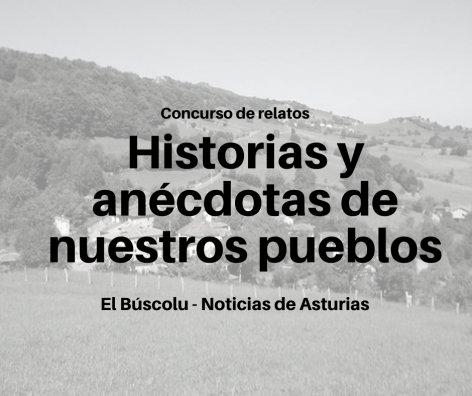








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado