Estaba de pie frente al ventanal de mi apartamento, el sol se ocultaba por detrás del cerro que oxigena la loca ciudad de Caracas. Es 24 de diciembre y todos se preparan para celebrar la Navidad. Seguramente mi vecina de abajo estará recibiendo invitados, lástima que por el cáncer esta sea su última Nochebuena.
Abro los vidrios corredizos y me dispongo a lanzarme para acabar de una vez con esta maldita vida. A mis espaldas escucho una gesticulación de desaprobación, “uhm, uhm”. Me pregunto si los suicidas comienzan a delirar justo antes de matarse. Volteo y veo hacia donde proviene ese sonido, en la esquina de la sala donde está mi biblioteca y un diván que usaba para leer hasta que decidí morir.
Acostado en el diván está un hombre alto, canoso y barbudo. Lo reconozco de inmediato, es mi escritor favorito Ernest Hemingway. Ya es definitivo, estoy delirando. Me dice que lanzarme no es la solución a mi angustia, que él lo sabe por experiencia porque cometió el error de volarse el cerebro de un disparo.
Comienzo a hiperventilar y busco mi inhalador pero no lo encuentro. Todo se nubla y caigo en un hueco oscuro. Despierto en el piso del ascensor de mi edificio, es como si estuviera soñando, me veo a mi mismo más joven revisando mi corbata en el espejo. Una niña de diez años levanta un libro del piso que se me había caído. Recuerdo la escena, recuerdo el libro: era El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. A esa edad todavía creía que podría ser escritor y quería estudiar a uno de los más grandes.
La niña me dijo que le gustaba mucho escribir y soñaba con ser una escritora romántica cuando creciera. Me contó que sus padres no ganaban mucho dinero y no podían comprarle libros. ¿Por qué no le regalé ese si tenía una colección de varias ediciones y en varios idiomas?, ¿será que la palabra “romántica” me generaba caspa a mi ego hipertrofiado de entonces? Escucho la risa que usaba entonces para burlarme de todo aquel que consideraba inferior intelectualmente. Veo los ojos de una niña emocionada apagarse poco a poco: veo morir a una escritora en ciernes. ¿Ese día comenzó su cáncer?, ¿fui el culpable de su muerte vocacional y de su enfermedad física?
Las puertas del ascensor se abren y me veo como salgo rumbo al despacho de abogados en el que mi padre me obligó a trabajar. La niña salió también, cabizbaja. Antes de que se cerraran nuevamente las puertas una mano se interpone y logra abrirlas. Era Ernest Hemingway. Me ayuda a levantarme y subimos nuevamente a mi apartamento. Me dio un largo discurso sobre unas supuestas casualidades divinas que marcan el destino de los seres humanos. Se supone que yo le debí regalar el libro a la niña y este gesto la impulsaría para desarrollar una carrera como escritora deslumbrante. La que sería la primera Nobel de literatura venezolana dejó de soñar porque un abogado misántropo se rio de ella.
El ascensor nos sube al piso donde está mi apartamento y se abren las puertas. Salgo y me topo con un joven de cabello negro y mirada intensa. Continúa el delirio, no hace falta que se presente, he leído todos sus libros: Oscar Wilde. Volteo y veo sonreír a Ernest, se despide con un gesto de sus dedos en la sien. Las puertas se cierran.
Oscar me agarra por un brazo y me lleva dentro del apartamento. La puerta estaba abierta. “Ese fue el error”, me dijo. Vamos a la recámara y me veo desnudo en la cama besando a mi mejor amigo de adolescencia. Veo como mi padre llega al apartamento y nos descubre. Saca de mala forma a mi amigo y luego me golpea en el rostro. Ese día decidió que estudiara derecho en vez de letras, no iba a permitir que siguiera una carrera de “maricas”.
Era su hijo y debía continuar con el legado de un apellido ilustre en los juzgados del país. Le trato de explicar a Oscar que no pude hacer otra cosa, que a los 17 años estaba bajo el control de mis padres, que no podía revelarme. Lo veo acercarme a mi biblioteca y tirar al suelo mis libros. Trato de detenerlo y me lanza uno de los suyos: El ruiseñor y la rosa se estrella contra mi frente abriendo una contundente herida de la cual empieza a brotar mucha sangre.
Todo gira alrededor y caído en espiral a un profundo precipicio. Un fuerte codazo hace que despabile. Estoy sentado en una butaca en un lujoso teatro, al lado mío sonríe el artífice del golpe: Fernando Pessoa. Ya veo que el whisky que me tomé antes de lanzarme por la ventana estaba pinchado y me hizo vivir una bizarra experiencia a lo Dickens. El escritor portugués me hace un gesto para que escuchara a la mujer que en ese momento daba un discurso. La reconozco, es mi vecina pero un poco más gorda y canosa que como la recordaba. Estaba recibiendo el premio Nobel y recordaba como el gesto de un joven abogado al regalarle El viejo y el mar cuando era niña la llevo a dedicarse a la escritura. No pude evitarlo, comencé a llorar. Pessoa me observó conmovido y me brindo su pañuelo. No pude evitarlo, nuevamente tuve una crisis respiratoria y volví a desvanecerme.
Cuando desperté estaba en el piso frente a las ventanas de mi apartamento. En mi mano estaba un pañuelo blanco con las iniciales FP. Me levanto y veo el diván frente a mi biblioteca. Sobre el reposa un libro. Lo reconozco y entiendo que aún tengo una oportunidad. Lo tomo y salgo corriendo fuera del apartamento. Esta vez no tomo el ascensor, prefiero usar las escaleras. Llego al apartamento de mi vecina mientras ésta recibe a una pareja que llega a su fiesta. La veo más pálida que la última vez, casi no la reconozco sin cabello. Maldita quimio, pienso. Me acerco y antes de saludarla extiendo mi brazo y le entrego El viejo y el mar. Veo sus ojos y noto como un pequeño brillo renace en ellos. Feliz Navidad, me dice, y me invita a entrar. Lo agradezco pero le digo que tengo algo importante que hacer. Subo al apartamento y coloco en cajas lo libros de mi biblioteca. Los bajo a mi carro y recorro la ciudad deteniéndome en cada plaza e iglesia que encuentro. En cada una coloco dejo un libro con una tarjeta en la que escribo: Ya me encontraste, soy tuyo, disfruta la maravilla de leer: Feliz Navidad.

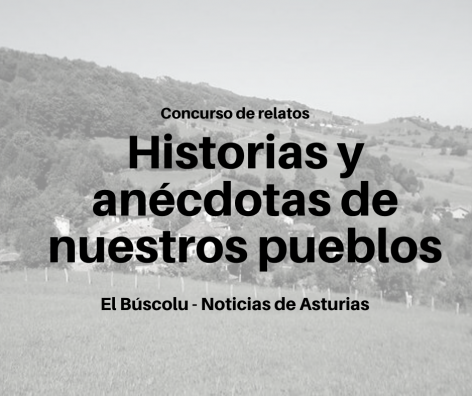
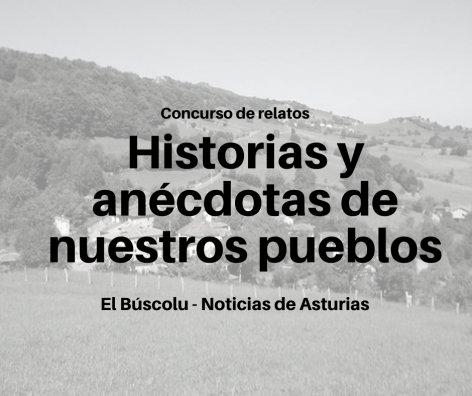








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado