Aquí os dejamos otro relato de navidad
NAVIDADES BLANCAS
La franja de asfalto, recta infinita trazada por una mano gigantesca, atraviesa eriales que fueron cultivos y ahora se cubren de una capa de frío blanco, cauces saturados de una agua gélida que languidecerá sin remedio pasada la primavera, restos desahuciados de una ermita, paredes derruidas sobre una cruz cansada del paso de los años, bóvedas abiertas, vientres descarnados bajo una capa densa de oscuros nubarrones.
Pero en la nuez encogida del pueblo, la vida y la pasión invaden calles repletas de nieve acumulada, se desbocan por eras de hielo, atraviesan la plaza, el portón corroído de la iglesia, empequeñecen los bancos de hierro oxidado y sitian la mustia procesión de árboles raquíticos, desnudos en la crudeza del invierno. Entre construcciones de una sola planta, casonas pobladas de sombras fantasmales y cuadras transformadas en vivienda, la fiesta se derrama ingenua y desmedida, multicolor y sonora, tan extraña, tan sorpresiva, como acogedora. Mujeres, ancianos, niños y varones, habitantes comunes y hermanados de la villa, comparten los latidos previos a Nochebuena olvidando por un día el pasado forjado en dolor, ausencias y lucha, ignorantes conscientes de un futuro que llegará con su cotidiana carga de desafíos e injusticias, que les devolverá a una realidad que les necesita, pero les rechaza.
Sobre un viejo pilar de piedra, estribo marcado por el paso de los siglos, un joven desgrana, en apretados endecasílabos, leyendas navideñas que recorren los siglos, los continentes, de labio en labio, de verso en verso. Los restos desperdigados de lo que antaño, lejos de los ecos de la memoria, fuera una torre, siguen la escena distantes, pero presentes. El bardo improvisado canta poemas arrancados a otros tiempos y sonríe contemplando los rostros de brea y agua marina que agudizan el ingenio y el oído al rítmico correr de las palabras.
Aromas a tisana y hierbas medicinales emergen de una cuadra remozada, un oscuro portalón engalanado de gruesos cortinajes por los que chorrea el agua, recuerdo de espacios allende los océanos. Tras ellos, las dependientas cubren sus cabellos con discreta coquetería, engarzan el shador a las melenas y reparten dulces preñados en miel y dátil, golosos aperitivos regados con tórridas tazas de té, conocido remedio a los rigores de diciembre. Allí se sientan ancianos y mujeres, conversan en un incipiente lenguaje universal, mezclan acentos, idiomas y sonrisas, comparten inquietudes, anécdotas, viajes, anhelos.
Un dragón rojo, añil y anaranjado, irrumpe desde la iglesia vomitando fuego de mentira por su boca pintada. Legiones de chiquillos corretean excitados por la llameante amenaza de sus ojos, gritan y saltan alborozados a cada explosión, se empujan, resbalan en los helados adoquines y el monstruo mitológico les esquiva con la agilidad de decenas de piernas cuando una banda improvisada, manos negras, ojos rasgados, bombos de papel y platillos de latón, emerge tras la comitiva, agigantando con ensordecedor desorden la sensación de pequeño caos inofensivo.
Recién alzado sobre la carretera que nadie utiliza, cuatro maderas apresuradas, unos metros de cable y un antiguo micro componen la figura de un arcaico escenario. Allí, custodiando los versos milenarios de una cultura perdida entre tecnología e invasiones, un gitano toca el timbal y un senegalés el cajón. Un público entregado acompaña con sus palmas la tristeza de esos ojos oscuros que esbozan villancicos de lenguas ininteligibles, que miran sin ver el arisco paisaje, dolorosa analogía de su país natal.
Aire y bambú se transfiguran en canto, en sonido, a la orilla del asfalto, melodía germinada en las manos y los pulmones generosos de quechuas desterrados, capas y sombreros ceñidos, arte expresado sin palabras, bailes llamando a la puerta de unas casas donde, a estas horas, no queda nadie.
Todos están en la calle, sumergidos en el fragor inusual que conforma este amasijo de culturas en armónica fusión, este insólito resurgir de una aldehuela perdida entre cerros y baldíos. La Navidad, pagana, cristiana u oriental, es la excusa para unirse, para festejar, de forma tan diversa que hace daño a los sentidos, unas fechas de alegría y hermanamiento. Olvidadas las diferencias, respetadas las religiones o sus ausencias, el optimismo inunda los sentidos, penetra los poros abiertos y se sumerge en el torrente de tantas sangres mezcladas, tantas razas en contacto amable, tantas culturas expuestas, crisol de fragancias, matriz de una realidad diferente, tan insospechada como bienvenida para los pocos habitantes que, años atrás, poblaban el lugar.
Pronto volverán al trabajo. Perezosos, nostálgicos, quizá resacosos, recogerán los restos desperdigados de los excesos. Envolverán telas y celofanes, estandartes y guitarras, pinos ornamentados de bolitas y belenes rescatados del olvido, para regresar al campo, al taller, la cuadra o la abarrotería. Seguirán una vida que avanza y se amplifica. Remozarán los muros abandonados de las viviendas. Sostendrán los pilares de una iglesia olvidada. Limpiarán las calles y saludarán sonrientes a la anciana matrona que, cada mañana, preside con su luto riguroso el pulso de la renacida población. Pero eso será mañana. Hoy queda seguir bailando. Y cantando. Queda recitar versos, comer y beber. Seguir disfrutando, seguir absorbiendo una fiesta que, empujada por la vorágine de las poblaciones en perpetuo movimiento, no se detiene.
Artificial en ese entorno de lomas níveas y cielos oscuros, un ser desconocido, un lujoso vehículo, hijo de la ciudad y las prisas, aparca con un rugido junto al arcén enterrado bajo la nevada. Una joven pareja y una pequeña de trenzas doradas descienden con un portazo. Son tres turistas indolentes, hastiados quizá de la artificiosa pascua capitalina, neones y centros comerciales imponiendo una forma de placer adecuada a su propio beneficio. En silencio recorren las calles, observan y se sienten observados. Los olores, las figuras, los idiomas les sorprenden, invaden la perfección de sus prejuicios, les retraen. Vagamente recelosos se pierden entre el gentío, notan aromas diferentes, pasean atentos, demasiado atentos, a las pieles, al color de las pieles de saltimbanquis, bailarines y gigantes. Peocupado, el padre no se separa de la chiquilla.
Muros dormidos de piedra anciana. Cálidos latidos en pechos magrebíes. Ronco campanario de perdida grandeza. Danzas de tintes asiáticos, de nubia sensualidad. Un mundo trazado a golpe de patera sobre el lienzo helado de la meseta, hijo de mil lenguas y mil dioses, les rodea con el perfume de una pluralidad incomprensible, una pluralidad que parece atentar a sus rutinas.
Un tenderete mal ensamblado contra la pared, azotea donde se asoman las golosinas de pistacho y azúcar, enamora la mirada de la niña. Hasta allá se acercan, las manos en los bolsillos, el bolso apretado contra el pecho, leves gotas de transpiración congelándose sobre la frente.
El anciano argelino les recibe con palmas abiertas: Su gesto, su sonrisa, abarcan la totalidad de las delicias esculpidas al fuego sugerente de su espalda. El pulgar en los labios humedecidos, la expresión pensativa de un adulto en el ceño fruncido, la pequeña se concentra en la dulce marea que inunda los estantes. Es difícil elegir entre tanta abundancia al alcance de la mano. Pero, entonces, la legión de diminutos huidizos que ha escapado indemne al asedio del dragón de papiroflexia, invade la explanada. Rodeada por desarrapados gitanillos que la estudian curiosos, encogidos mayas invisibles bajos los gruesos ponchos, nerviosos africanos semejantes a muñecos del ayer, duda un segundo, apenas un perplejo mohín de nerviosismo. Pero el padre decide que ya basta. Movido por un instinto más allá del raciocinio, se apresura a tomarla entre sus brazos. Desafiante, acaricia el rubio cabello inmaculado e, incapaz de diferenciar el miedo del rechazo, se abre urgente paso hasta la seguridad blindada del Mercedes. Acompañado de la esposa, ajenos ambos a las dolidas miradas de los convecinos, se refugia en el artificial calor del vehículo. Un suspiro, tres gestos de incomprensión, y el motor chasquea con desprecio al accionar el contacto. La lujosa nave terrestre gira sobre si misma, centro y razón de un universo homogéneo y, al compás del último acelerón, se pierden solos, automarginados, camino de la aséptica seguridad de sus Navidades blancas, sus navidades de pieles blancas.
Mayru

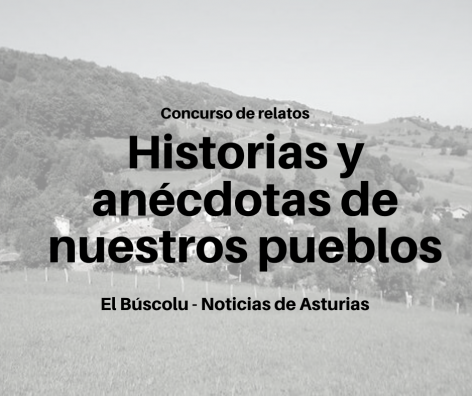
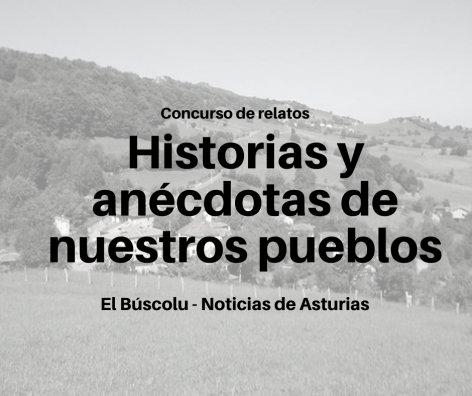








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado