El día en que Nicovetepai Ululai Mandingo encontró trabajo en un belén viviente, se comió, para celebrarlo, una caja llena de polvorones y, para no añusgarse, se bebió, entre polvorón y polvorón, un tetrabrik entero de vino peleón.
Ciertamente, el trabajo no era para tirar cohetes, pero, al menos, le serviría para ir tirando en la desalmada tierra del feroz hombre blanco.
Desde su llegada a esta parte privilegiada del planeta, de ello hacía ya algunos meses, Nicovetepai había visto el asunto del curro más oscuro que su propia piel −por otra parte, de una negrura sin par−, ya que no había hecho otra cosa que malvivir entre empresarios sin escrúpulos (que lo habían engañado como a un chino, al no pagarle buena parte de los servicios realizados) y compatriotas más chorizos que el mismísimo ladrón de Bagdad. Por eso, ahora que se había dado de bruces con un trabajo temporal que parecía honesto y en el que, incluso, el risueño tipo que lo había contratado le adelantó una pequeña cantidad de dinero como anticipo para ir tirando, creyó, con toda lógica, que la mala suerte desaparecía por completo de su lado y un panorama alentador se dibujaba en el oscuro horizonte de su vida.
Cuando se presentó en el nuevo trabajo, lo primero que le cambiaron sus compañeros de reparto fue el nombre. No es que estos hombres, mujeres y niños que iban a trabajar con él quisieran hacerle la puñeta desde el principio y obligarlo a renegar de sus ancestros, sino que lo de Nicovetepai Ululai Mandingo les pareció impronunciable, y, además, inadecuado para quien iba a ser el encargado de personificar la entrañable figura del rey Baltasar; por lo que no tardaron ni un solo segundo en mutilarle el nombre, haciendo desaparecer de él un montón de sílabas, para quedarse, simplemente, con las dos primeras: Nico.
Aunque, al principio, Melchor y Gaspar −sus dos compañeros de simulado reinado− lo miraron con el recelo propio de quienes son naturales de la tierra y han llegado primero (sobre todo el segundo de ellos que, por lo que pronto se comprobó, tenía muy mala uva), no tardaron demasiado tiempo en darse cuenta de que Nico era un tipo legal, sobre todo desde que este cogió la sana costumbre de invitarlos a cigarrillos durante los distintos descansos de los ensayos.
Ese año, el orondo alcalde del pueblo, creyéndose amo y señor de todo aquello por el poder que, meses atrás, le habían otorgado los vecinos en las urnas, quiso tirar la casa por la ventana y, aunque hubo ciertas voces discrepantes en el acalorado pleno municipal, al fin logró organizar un vistoso y nutrido belén viviente. Además, él mismo se erigió en director único del evento; aunque, eso sí, prometiendo escuchar los sabios consejos que, sobre tan importante acontecimiento cristiano, le daría el señor cura.
Aunque no fue tarea fácil acompasar al numerosísimo elenco de personas y animales que intervendrían en el belén: pastores, labriegos, molineros, hilanderas, lavanderas, soldados, señores, siervos, reyes, pajes, cazadores, pescadores, ovejas, vacas, cabras, patos, ocas..., lo peor de todo fue conseguir los camellos a cuyos lomos deberían llegar montados los tres Reyes Magos de Oriente para adorar al Niño y ofrecerle sus valiosas dádivas. Tras muchas gestiones y llamadas telefónicas, el concienzudo alcalde logró al fin que el director de un espectáculo circense, que andaba por la comarca en busca de pollinos moribundos con los que alimentar a los famélicos leones del circo, le alquilase para varios días, a precio de casaca auténtica de Elvis Presley, tres enclenques dromedarios; que, por cierto, un avezado vecino del pueblo, acostumbrado durante toda su vida a examinar la dentadura de cientos de jamelgos, estimó que tendrían, más o menos, la edad del bíblico Matusalén.
Tras diversos ensayos parciales, en los que el señor cura hizo varios cambios por aquello de que las escenas fuesen lo más parecidas posibles a las que, sobre ese concreto pasaje de la vida de Jesús, recogen las Sagradas Escrituras, el ensayo general salió bastante satisfactorio (si exceptuamos que el malhumorado rey Gaspar tuvo que ser pronto sustituido al recibir en la espinilla una coz de uno de los viejísimos dromedarios, el cual, al parecer, además de almacenar agua en su joroba, también tenía guardada cierta mala leche ancestral que nadie de los allí presentes pudo o supo predecir).
La mañana del día de Navidad en que iba a llevarse a cabo la representación de tan simbólico y trabajoso acontecimiento, amaneció soleada. Todos los habitantes del pueblo, junto a otras muchas personas que habían llegado de lugares vecinos, ocuparon, además de los dos lados de la calle Principal (lugar por donde desfilaría al completo la comparsa de personajes y animales), toda la Plaza Mayor, en cuyo centro estaba instalado el coqueto portal que los obreros municipales habían construido días atrás con madera y barro, y donde deberían confluir todos los participantes en tan singular evento navideño.
El alcalde y el cura abrían el numeroso y lucido cortejo. Estos satisfechos y sonrientes hombres, encargados de velar, cada uno por su lado, por el bienestar del cuerpo y la salud del alma de los sufridos vecinos, venían fielmente ataviados de pastorcillos, mandando la numerosa mesnada con el aplomo propio que caracteriza a quienes están acostumbrados a ejercer el mando supremo sobre sus semejantes. Luego, a una distancia prudencial de ellos para no quitarles protagonismo, aparecían los distintos rebaños con sus pastores y otros muchos personajes intervinientes. Y, para concluir, desde las últimas casas del pueblo, cerrando el desfile, venían los tres Reyes Magos de Oriente que, montados sobre sus coloridas cabalgaduras, estaban acompañados por un grupito de alegres pajes que arrojaban puñados de caramelos a diestro y siniestro.
A la vez que iban llegando al portal, los diversos personajes del belén viviente realizaban una pequeña reverencia ante el Niño para, instantes después, apartarse y así dejar paso a sus compañeros de representación. Cuando llegó el turno de los Reyes Magos, los espectadores, en tropel, se aglutinaron en torno al portal. Contemplar a tan poca distancia todos y cada uno de los movimientos que realizaría el triunvirato de Magos venidos de Oriente, suponía, sobre todo para los más pequeños, además de la escena más vistosa por aquello de ver de cerca a las tres exóticas cabalgaduras que, hasta entonces, solo habían visto en fotografía, el tan esperado final del espectáculo, lo que daría paso a poder acerarse a los Reyes y entregarles las cartas con las peticiones que, con tanta ilusión, habían escrito exclusivamente para ellos.
Aunque les costó no poco esfuerzo bajar de los dromedarios (debido a que estos no estaban dispuestos a hincar así como así la rodilla en tierra), al fin los tres Magos de Oriente se postraron ante el Niño recién nacido. Como era de esperar, el viejo y barbudo Melchor fue el primero que se acercó al Niño y le ofreció un cofrecito que contenía oro. Luego Gaspar hizo lo propio, entregándole lo que dijo ser incienso. Y, por último, el rey negro Baltasar se arrodilló con gran solemnidad ante la cuna de paja donde estaba tumbado el Niño, para, acto seguido, ofrecerle una cajita con mirra. Fue precisamente en el momento de extender el brazo para entregarle su ofrenda, cuando el buenazo de Nico notó en su muñeca derecha el frío acero de unas esposas, lo que ocasionó que la caja con la mirra se le cayese al suelo.
El miembro de la Benemérita que, poco antes, había salido como una exhalación de detrás de unos fardos de paja que había en el portal, no tardó en leerle de carrerilla sus derechos al asustado rey Baltasar. Este improvisado acontecimiento hizo que un murmullo general se adueñase de la Plaza Mayor, y que el alcalde pidiera las pertinentes explicaciones al concienzudo guardia civil.
−Es un indocumentado, un sinpapeles. Tengo que llevarlo detenido al cuartelillo para ponerlo cuanto antes a disposición judicial –argumentó el agente.
−Pero no puede usted esperar al menos hasta que acabe la representación. Dese cuenta de que esta es la última escena del espectáculo –dijo con aplomo el mandatario municipal.
−Lo siento, señor alcalde, pero órdenes son órdenes. Además, le comunico que también es mi deber confiscarle los dromedarios porque no tienen en regla el correspondiente certificado sanitario.
Algunos otros indocumentados, que representaban diversos personajes en la obra, vieron las orejas al lobo y, con gran disimulo, no tardaron en coger las de Villadiego sin esperar a cobrar siquiera el salario que les adeudaban por su eficiente trabajo. Los excitados niños, que esperaban con gran ilusión poder entregarles las cartas a los Magos de Oriente, viendo que se llevaban esposado a su rey favorito, Baltasar, comenzaron a llorar desconsoladamente; lo que ocasionó que el bebé, que hacía de Niño Jesús, no tardase en hacer lo propio, y que sus preocupados padres (que representaban a José y a María) lo cogieran en brazos y se lo llevasen a casa sin atender a razones.
Ante el estrepitoso fracaso de la representación, el alcalde y el cura decidieron que, para aprovechar el portal que habían construido solo para la ocasión, lo mejor sería colocar dentro de él las esculturas de Jesús, José y María que, esculpidas en alabastro, adornaban el altar mayor de la iglesia; costumbre que continuó durante los siguientes años.
Cuentan que Nicovetepai Ululai Mandingo, Nico para los amigos, regresó unas Navidades al pueblo y, postrándose ante la figura de alabastro del Niño, le ofreció, en vez de mirra, una caja de polvorones.

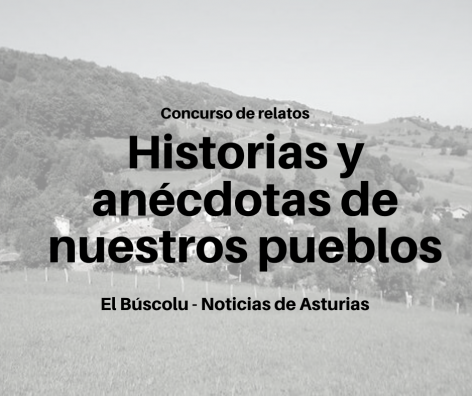
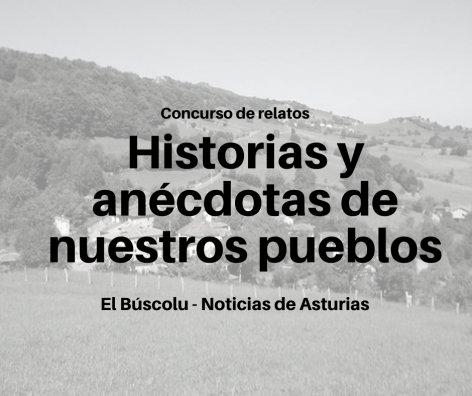








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado