
Relato participante en el concurso
Carmen acompañó por el estrecho pasillo a la asistenta social hasta la entrada de la vivienda. Iba despacito, como si buscase alargar el momento lo más posible.El suelo de madera crujía bajo las pisadas de las dos mujeres, uniéndose al tictac de un viejo reloj de pie que ocupaba una esquina del pasillo.
Una profunda melancolía se apoderaba de la anciana cuando se quedaba sola. La asistenta acudía dos días a la semana a su casa y la ayudaba con la compra y las tareas de limpieza, pero sobre todo lo que más agradecía Carmen era la compañía que le ofre¬cía. La joven era muy amable y cariñosa, y su compañía era como un soplo de aire fresco que aireaba su vejez.
La vieja y la joven a pesar de la diferencia de edad habían congeniado muy bien. Ambas tenían un carácter sencillo y paciente.
Desde que su marido, ya hacía un año, había fallecido, la soledad se había instalado en casa de Carmen, como si de un huésped se tratase, y la casa un hostal. Ella siempre se había dedicado a las labores de la casa, y ahora esa casa se le caía encima.
Mientras su marido vivió, la casa y el cuidado de su marido la había mantenido ocupada, pero ahora, envuelta en los achaques de la edad, se encontraba sin fuerzas para realizar las labores propias del hogar.
Gracias a una vecina de su misma edad, por las mañanas, dos o tres días a la semana, Carmen acudía al centro de mayores, y allí charlaba con otras mujeres, algunas viudas como ella, y con algún viudo también. Para matar el tiempo libre se había apun¬tado a clases de canto y baile, e incluso se había atrevido a probar con el ordenador, aunque no le encontraba mucho sentido a chatear con personas que no conocía.
Pero las noches se le hacían muy cuesta arriba. La televisión apenas la distraía, mu¬chas películas de asesinatos y coches saltando por los aires, sólo, los programas de co¬cina y cotilleos conseguían mantenerla sentada en su sillón.
-No se olvide de quitar el brasero cuando vaya a acostarse- le recordó la asis¬tenta social. La joven se había puesto el chaquetón y los guantes y se disponía a cubrir su cabeza con un gorro de lana que la anciana le había regalado ese mismo día.
La joven había constatado que en la casa no existía calefacción, sólo el viejo bra¬sero bajo la mesa camilla. La casa se convertía en los días de invierno en una nevera. La asistenta quiso traerle algún radiador, pero Carmen decía que no quería gastar más, ya que su pensión era muy baja, y además ella se apañaba bien con su pequeño brasero. Por las noches, calentaba las sábanas de la cama con una bolsa caliente una hora antes de irse a dormir.
Carmen después de fregar los platos de la comida del mediodía, se sentaba en el sillón y ya poco se movía el resto de la tarde. Allí en el viejo sillón de orejeras, en su pequeño salón amueblado con muebles grandes que olían a viejo, veía la televisión, cosía, hacía punto o leía alguna revista o libro. Se arropaba en un grueso chal de lana y con las faldas de la mesa camilla bajo sus piernas, el calor subía por todo su cuerpo, adorme¬ciéndola y sumiéndola en sus recuerdos.
Principalmente era su marido el protagonista de todos sus sueños y recuerdos. Le echaba tanto de menos. A menudo soñaba que no había muerto y volvía a casa por la noche después de un agotador día de trabajo como conductor de autobuses. Entonces cenaban juntos, charlaban sobre planes para el futuro, hasta que el sueño les vencía.
-Gracias por ayudarme a poner el belén. A mi marido siempre le gustaba po¬nerlo. Lo hacía él solo.
La joven sonrió satisfecha. Rememoró esos momentos y pensó que le había gustado, había sido como retroceder a su infancia. Aunque esos tiempos ya quedaban lejos, y sus creencias estaban bastante alejadas de la religión que sus padres la inculcaron. Pues su fe era débil, y ella hacía tiempo que se había apartado de toda esta historia de la Navidad. Sin embargo ayudó a Carmen a montar el pequeño belén en¬cima de la mesa del salón y se había sentido muy bien haciéndolo, como cuando su madre vivía, y ella, siendo niña, la ayudaba. Su madre había muerto, teniendo ella once años, tres días antes del día de Reyes. Desde entonces, en su casa, no se había vuelto a poner el belén.
El belén de Carmen estaba lejos de parecerse a esos belenes modernos que ahora se ven por todas partes. El belén estaba compuesto del corcho para las montañas, las casitas de cartón o plástico, el espejo para el río, la estrella forrada de papel plata, los reyes cabalgando en los camellos y los otros personajes que componían la historia del nacimiento del niño Jesús. No podía faltar el serrín, la hierba y la nieve. Algunas figuras estaban rotas, faltándoles un brazo o parte de la peana. El niño Jesús era el mejor con¬servado. Carmen lo tenía cuidadosamente envuelto en algodón y metido en una caja de madera, celosamente guardada en el cajón de las medias.
-Me voy. Que pase una buena noche. ¿Su hija viene esta noche?, preguntó la joven. Esta pregunta la había formulado varias veces durante la estancia de tres horas en la casa.
Carmen asintió, sin dejar de sonreír.
Su hija no iba a venir ni hoy ni nunca, pues era una invención de la anciana. Una fantasía inventada quizás porque la joven no sintiera lastima de ella. El primer día, cuando solicitó la ayuda, le habían preguntado si tenía hijos y ella dijo automáticamente que sí, aun no sabía exactamente por qué lo había hecho. Algún psicólogo diría que podría ser un deseo inconfesable que ahora se mostraba ante el hecho de la soledad im¬puesta en la que vivía.
Mientras su marido vivió, a la mujer le había bastado con su compañía y amor. El amor de pareja había suplido la ausencia de descendencia. Pero ahora, empezó a re¬cordar que ella si había querido tener hijos, una niña, en concreto.
Desde que había en¬trado en esta dinámica de la mentira, por las noches soñaba con esta hija ficticia. Y poco a poco se había convertido en una realidad.
Un día se encontró hablando con la asistenta social, de su hija: “vive en el extranjero. Se marchó al poco de terminar sus estudios. Siempre fue una niña muy estudiosa. Traía unas notas estupendas. Ahora trabaja como enfermera en Londres. Antes de morir mi marido, dos años antes fuimos a verla. Vive en un pequeño apartamento muy coqueto y moderno cerca de un gran parque muy parecido al Retiro. Pero allí hace mucho frio en invierno. Aunque ella esta encantada de vivir allí, pero yo le digo que en cuanto pueda vuelva a casa. Una pena que tuviera que irse a trabajar al extranjero, pero así es la vida, nunca sabes lo que te depara el destino… Mi hija siempre que me telefonea insiste en que me vaya a vivir con ella, pero yo no quiero dejar mi casa… Como en tu propia casa… El otro día me escribió contándome que tiene un medio novio…Pronto espero que me de un nietecito o niete¬cita…”
-Bien, no la entretengo más, que tendrá que preparar la mesa para cuando llegue su hija.- recalcó bien está última palabra, mirando fijamente a la anciana. Pero ésta se limitó a sonreír tímidamente.
Las dos mujeres se despidieron con sendos besos en las mejillas y felicitándose las navidades.
Carmen esperó a que la joven cerrara la puerta del ascensor para cerrar la puerta de su casa, echando los tres cerrojos y la cadena.
Quedó un segundo de pie, mirando la puerta, luego se dirigió a la cocina. En la nevera tenía un pavo relleno que sólo tenía que calentar y un caldo de verduras. Pero antes de calentar la comida, tenía que poner la mesa.
Había comprado un mantel blanco con un pequeño motivo navideño en los bordes, y lo puso sobre la
mesa del salón, que era para cuatro comensales. Colocó la mejor vajilla.” A ella le gustará”, pensó. Y las copas de vino blanco, tinto, champan y agua. También tenía cubiertos para el pescado, aunque no iban a comer pescado, pero quería que la mesa tuviera todos los cubiertos. En una revista había visto cómo se preparaba la mesa para las celebraciones importantes. Y no podían faltar los cubiertos de pescado, carne, sopa y postre; y tampoco los platitos para el pan.
En el centro de la mesa colocó un centro con piñas, flores secas y bolas hecho por ella en un curso de manualidades. Y en una esquina, un viejo candelabro dorado con tres velas, para rematar el conjunto.
Preparar todo esto le llevó cerca de una hora, y la noche ya se había instalado al otro lado de la ventana del comedor. Allí vio su rostro redondo y feliz, enmarcado por la blancura de su cabello corto y ondulado.
Encendió las luces de colores del belén, y éstas empezaron a encenderse y apagarse. En la radio sonaba un villancico.
El reloj marcaba las nueve cuando la mujer, vestida con un elegante vestido ne¬gro, que le cubría de arriba abajo su delgado y menudo cuerpo, adornado en el cuello con un collar de perlas blanco y un pequeño broche en un lado del vestido, se sentó en el sofá a esperar la llegada de su hija.
Poco tiempo tuvo que esperar.
El timbre de la puerta le hizo saltar del asiento.
Miro por la mirilla y vio a una joven que guardaba su cabello largo y moreno en un go¬rro de lana rojo.
-Mamá, me abres. Soy yo, Luisa.
A Carmen le llevó su tiempo descorrer los cerrojos y abrir la puerta, pues las manos le temblaban por la emoción. Eran muchos años esperando a esta hija ficticia.
Cuando la joven entró en la casa, sonaba en la radio un villancico.
El pasillo estaba a oscuras, pero del salón salía un resplandor azulado.
El villancico y el parpadeo de la luces del belén creaban un ambiente absolutamente navideño y algo extraño, como irreal.

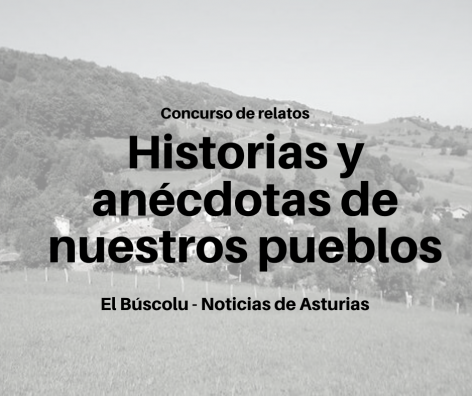
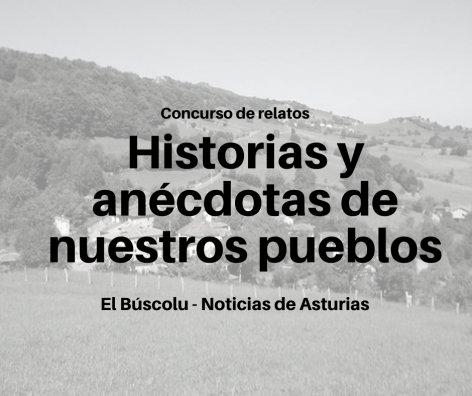








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado