
Relato participante en el concurso
El sombrero de Don Braulio volaba casi tan ágil como una hoja seca en un otoño ventoso. No le dio tiempo a agarrarlo antes de que saliera disparado por la ráfaga de viento que imprevisiblemente se desató; de cualquier manera, poco podía haber hecho dado que cada una de sus manos era presa de media docena, al menos, de paquetes de regalos.De todos modos, se dijo: –no importa, lo que sobran son sombreros en Düsseldorf– y siguió caminando con cuidado de no resbalar con la nieve, que desde los rincones de las aceras, arremolinada y sucia de todo el día pisada, observaba sorprendida las idas y venidas frenéticas, pasos de zapatos gruesos y botas de piel que sin cesar, y desde que había comenzado el día, correteaban de aquí para allá, portando sus dueños algún paquete festivamente envuelto.
Se dirigía hacia su mansión, no quería retrasarse, la cena de Nochebuena era, desde hacía un año, muy especial para él, para ellos. Los niños estarían ya impacientes y no debería de haber nada que pudiera empañarla, menos, claro está, un sombrero de copa.
Su fuerte complexión, acompañada de una prominente barriga, no le impedía caminar a paso bastante rápido, su nariz grande y con forma de porra, situada en el centro de aquella cara redonda con ojos de un azul pálido, de bonachón, resaltaba por su color encarnado, resultante del frío.
De modo que, al instante de darlo por perdido, se olvidó del sombrero, y su mente pasó a recordar cómo se había producido aquel cambio en él desde las Navidades pasadas, cuando se había encontrado con aquella niña que yacía en el banco de aquella placita, su cara, sin vida, enrojecida aun por el frío, y la sonrisa que le había cautivado dibujada en su linda carita.
Había sido una casualidad, y pensó ahora: ¡qué coincidencia!
Casi no recordaba este detalle, y había sido gracias a que se le había escapado el sombrero, cuando, persiguiéndolo por aquellas infrecuentadas calles, se había dado casi de bruces con el cuerpo de aquella chiquilla indefensa, llena de pequeñas quemaduras y semiinconsciente, en aquel rincón de la calle, por donde apenas había transeúntes.
La había cogido en sus brazos, y llevado al hospital más cercano, con urgencia, donde en poco tiempo consiguieron reanimarla; en realidad, no había sido muy difícil, casi se había recuperado con el calor aportado por una manta, además de la calefacción ya existente en la sala y un caldo caliente que la entonó; o al menos eso era lo que le habían dicho.
Se la entregaron con prontitud, ya que aquella era la noche de Nochebuena, y todos, incluso los médicos del hospital, procuraban reunirse con sus familias para celebrarla.
Él esperaba en la sala de espera como un familiar cualquiera, no podía moverse del hospital e irse a cenar, sin saber al menos, el grado de gravedad, si se recuperaría, o si por el contrario, como creía él, no habría ya nada que hacer con aquella niña.
Se encontraba inquieto, algo inusual en él, y se preguntaba, por qué no podía marcharse tranquilamente a su casa y cenar en paz, y aunque no celebraba las fiestas desde “la desgracia”, allí, no pintaba nada, y además, ya había hecho bastante por una desconocida, una pobre desgraciada, como tantas; porque él, no tenía la culpa de la pobreza; bastante hacía dando un donativo más que importante a la iglesia todas las Navidades.
Dicho esto, o más bien pensado para sus adentros, hizo un ademán para levantarse apoyando sus ancianas manos sobre las piernas, y dándose así un impulso, pero su cuerpo no le respondió. Una fuerza, absurda, lo mantenía pegado a una silla naranja de aquella desangelada sala de espera, en un hospital desconocido.
El olor a antibióticos y sabe Dios a qué más, le incomodaba. Nunca le habían gustado los hospitales, y desde que había fallecido su esposa, hacía ya más de treinta años, no había necesitado nada de ellos ni tampoco lo deseaba «antes morir que dejarse hacer nada por un matasanos» solía decir con un tono de desprecio montado sobre sus labios finos, que se curvaban por la amargura.
De hecho, aquel mal carácter que se había instaurado en él había sido consecuencia del martirio y de la melancolía nacida tras la pésima actuación del médico que la asistió, que no había sabido ver la gravedad de las dolencias de su amada Breda, y a la que tuvo que enterrar junto con una parte muy importante de él, en la plenitud de su vida.
Desde aquel infortunio, nada ni nadie había sido capaz de consolarlo, no habían tenido hijos ni tampoco los habían echado de menos, se habían bastado ellos dos solos, y el gran amor que se profesaban.
Pero al morir ella, una terrible soledad se estableció en su interior pudriéndole hasta el alma. Y cada día tachado en el calendario, sin ella, le fue ahogando más y más en una acerba amargura, sin remedio.
Al principio, tras la muerte inesperada de Breda, sus muchas amistades estuvieron día y noche pendientes de él, para paulatinamente ir desapareciendo debido a sus desplantes y desconsideración continua. No quedaba nada de aquel Braulio joven y emprendedor, amigo de sus amigos, humano y tierno, que había enamorado a aquella linda jovencita de fino talle y ojos rasgados.
Si Breda levantara la cabeza, no lo reconocería...
Los recuerdos de aquellos dulces años, antes de la enfermedad y posterior muerte de su amada, pasearon por aquella solitaria y desangelada estancia; un cliché con su vida se filmaba en su cerebro, enredaba en sus órganos vitales, y le arrancaba pequeños gestos que podrían asemejarse a una sonrisa.
Entonces, un calor extraño le envolvió, y su seco y estirado rictus se suavizó por momentos, pero como era habitual, la tristeza, que no descansaba la guardia, apareció de nuevo.
Sus recuerdos habían llegado al punto álgido de la tragedia, y su cuerpo, inconscientemente se tensó. Pero en esta extraña ocasión, pasaron de largo aquellos tiempos tan infelices, y ahora, era capaz de visionar su vida después de haberse quedado viudo.
No entendía por qué pensaba ahora en esas cosas, nunca se había puesto a reflexionar o a repasar lo que hacía desde entonces; vivía porque había que seguir viviendo, comía porque tenía que comer, y así, con todo lo demás.
Se había acostumbrado a tratarse con dureza, a caminar por la vida con una coraza que había construido a su medida para no sufrir, y del mismo modo, con la misma intransigencia, trataba a los demás.
Una punzada en el costado le hizo percatarse de lo solo que estaba, de ver en lo que se había convertido su vida, ya no le quedaban amigos, tan sólo algún criado fiel y algún otro que iba cambiando cada dos por tres porque no aguantaban mucho tiempo a su servicio.
¿Dónde estaba toda aquella gente que les rodeaba en sus años felices? Qué triste descubrir, así, de repente, algo que llevaba sucediendo tantos años, y que ni siquiera se había planteado.
Estaba solo. Y la palabra en sí le asustó al oírla a su lado, no había sido consciente de aquella emisión en voz alta cuando ésta se le había escapado, campechana y sincera, de sus áridos y encarnados labios.
Mientras que esto sucedía en su interior, una lágrima rebelde, animada por aquella voz que le había precedido en valentía, había dado un paso al frente. En su cabalgadura, brillaba como una perla a través del haz de luz de aquella desnuda bombilla, que ahora lo traspasaba, dejándose resbalar por las hendiduras de una piel cuarteada por la edad y arribando a la comisura de una boca triste, que bajo unos ojos que se empequeñecían por momentos, de la humedad que soportaban, acompañaban en su descenso a aquella cabeza tan cabizbaja, que pudiera parecer como si le pesara tanto como los años, como el hielo, como su tristeza.
No quiso este anciano corazón quedarse en la retaguardia, ya que acababa de recordar tiempos mejores donde la sonrisa hacía más bella o menos amarga la vida.
Aquel espíritu glacial seguramente había llegado a su término, parecía querer comenzar a licuarse, al igual que la nieve lo haría cuando el invierno dejara de apretar, con su intenso frío, y se acostara a descansar hasta final de año, satisfecho de una labor bien hecha, dejando paso ya a la primavera.
En ese estado de aflicción se encontraba Don Braulio, cuando se sobresalto al verse zarandeado por un doctor que, por lo visto, llevaba reclamando su atención desde hacía ya unos momentos; tenía el rostro ya un tanto preocupado ante la contemplación de tal ensimismamiento, y le instaba a pasar a una sala contigua a donde habían trasladado a la pequeña tras haberle administrado los primeros remedios.
Le devolvían a la niñita como si se tratara de su nieta, tal era lo que parecía por el interés que había demostrado al llevarla en sus propios brazos hasta la clínica y por haber permanecido allí esperando en aquella hora de un día tan señalado.
Bien era cierto que tampoco habían querido averiguar más, tanto los médicos como el resto de personal del hospital que aun permanecían en él, pues de sobra se daban cuenta de que no casaba el aspecto de ambos; circunstancia ésta, que les traía sin cuidado pues lo único que deseaban era salir corriendo hacia sus hogares para cenar el consabido pato, el cerdo ahumado adornado con pasas, piña, puré de papas y repollo rojo y brindar con Schnapz o alguna burbujeante bebida.
Así que sin pensarlo, Don Braulio se encontró a las puertas de aquel sanatorio, donde un aliento de gélido viento, sopló sobre su rostro despejando un aturdimiento fugaz.
Se vio allí, sobre las escaleras que daban a la puerta principal de la clínica, con una diminuta manita entre las suyas, y sin saber qué hacer ni qué decir. El cómo acabó llevándola aquel día a su casa, cómo acabó viviendo con él, cómo lo llamaba abuelo, y el cómo había ido recogiendo un niño cada mes, hasta el momento; no tenía más explicación que la que cada uno quisiera darle.
Pero lo más importante era que aquella aparición había sido el comienzo de su vida, aunque fuera a los ochenta años.
Ahora se sentía feliz, el Braulio huraño, temido por todos, había sido enterrado en vez de la pequeña Cecilia, y así, el mundo ahora era más justo, era mejor.
Entró en el hall de su casa procurando no hacer ruido para observar sin ser visto a los pequeños: estos, correteaban y reían alrededor del hermoso y esbelto árbol de Navidad finamente adornado con lazos y manzanas rojas; unos sanos coloretes dibujaban todas aquellas infantiles mejillas; se les veía tan dichosos...
Aunque los niños ocupaban una casita lindante con la de Don Braulio, compartiendo su hermoso y gran jardín, todas las Nochebuenas las pasaban allí, todos reunidos, y les entregaba los regalos correspondientes al día 6 del mismo mes, día de San Nicolás, pues para él había nacido la Navidad un 24 de diciembre.
Aquella estampa era igual a la de una gran familia. .
El olor a Stollen de pasas, mazapán y cerezas confitadas, flotaba a la altura de su nariz y su boca comenzaba a hacerse agua pensando en los sabrosos dulces que acompañarían a las demás viandas; esto, le hizo dejar de contemplar aquella estampa Navideña.
Pero, antes de poder cerrar la puerta, notó como si le tirasen de la esquina del abrigo, al darse la vuelta para mirar dónde se habría enganchado el gabán, un mocoso de unos diez años, con la vista dirigida hacia el suelo, dejaba ver en su manita sucia su sombrero, y en su imaginación, unas monedas de agradecimiento. Lo que nunca hubiera pensado este nuevo huérfano era que, desde aquel momento, entraría a formar parte de aquella gran familia.
Colgó Don Braulio el sombrero en una de las perchas de caoba que había a la entrada, junto a la puerta. Cogió de la delgada mano al niño, y carraspeando para llamar la atención de los pequeños, dijo en alto: buenas noches, niños, aquí os traigo los regalos de Navidad que os prometí, y otro muy, muy especial…

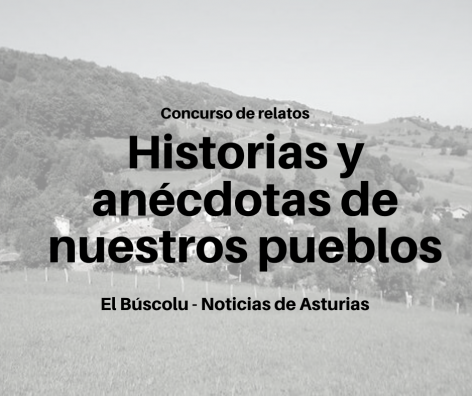
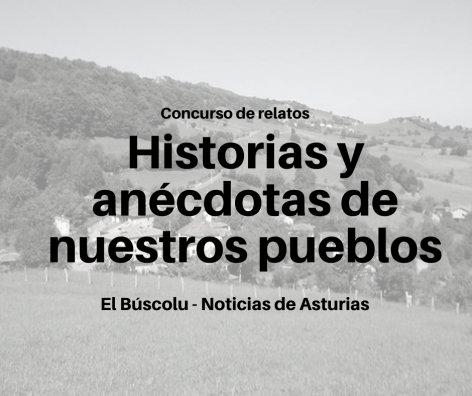








0 Comentarios
Esta noticia todavía no tiene comentarios
Comentar la noticia
El email no será publicado